Unos débiles rectángulos de luz que se prenden del otro lado del parque anuncian la cercanía de la noche. Estoy leyendo —releyendo, más bien—los textos que Oscar Antonio Montenegro Herrera, un amigo muy querido, nunca llegó a publicar. Este domingo lo despedimos para siempre en la capilla del Cementerio del Este.
¿Será una casualidad de que sea este el párrafo que me salta a los ojos al inicio de un viejo libro inédito?
«Ahora estoy en la cumbre más alta de las montañas que rodean el caserío, rodeado a mí vez de soledad, una soledad que ya no me asusta. La negrura alrededor —que tampoco logra intimidarme como antes— se rompe solamente cuando doy una chupada al cigarrillo, que desde lejos parecerá un cocuyo rezagado. Sonrío y me respondo, seguro por fin de mí mismo: Estoy aquí para cerrar un capítulo; estoy aquí para llevarme en las retinas una última imagen de esta aldea, que significó tanto en mi vida.»
No creo en mensajes del más allá, pero no puedo sustraerme a la sensación de haber recibido uno, ni al extraño sosiego que me transmite. También yo, desde esta aldea de los vivos, necesito cerrar un capítulo. Ahora, en la inmediatez del duelo. Porque yo quise mucho a Oscar, pero esa tristeza que impregna las cosas cotidianas no va a durar —lo sé—, muy pronto se desprenderá de ellas y la vida volverá a encerrarse en sus asuntos como la superficie del agua perturbada por una piedra o por una ausencia.
Esta foto fue tomada la última vez en que estuvimos juntos, unos dos o tres años atrás, cuando Oscar y su esposa, Betilde, vinieron a acompañarme en un evento literario. Hoy ya no están. Durante más de medio siglo esa pareja fue el pilar de una hermosa familia venezolana; una familia de abuelos, tíos, primos, ayudas mutuas y hallacas preparadas bajo la batuta de Betilde. Han criado a cuatro hijos y a una nieta, Rut, que también ha sido mi amiga prácticamente desde su niñez. Una familia unida y poderosa en su unión, que durante años vi menguar bajo la embestida desintegradora del régimen: emigraciones, persecución política, empobrecimiento, enfermedades. Betilde —la fuerza vital personificada— fue la primera en irse, víctima de una depresión que tan bien conocemos aquí. Oscar, quien había vencido a un cáncer y a un enfisema, dejó de luchar y sucumbió al mismo mal. Desde hacía meses no quería ver a sus amigos. Había dejado de leer los libros y los correos electrónicos. Le costaba hablar. Y se fue, por fin, tal como lo deseaba: tranquilo, en medio de un sueño.
Cuando muere una persona, es como si de pronto recuperara simultáneamente todas sus edades (Balza dixit); y también mi amigo ya no está atado a su última forma quebrada por la edad y la desdicha. Lo veo tal como lo conocí en 2002, un hombre mayor pero todavía joven de mente y cuerpo, de inteligencia afilada con el sentido del humor, de voz profunda y habla elocuente, con gran curiosidad del mundo y de la literatura. Tenía una tupida melena gris y era flaco y caballeroso como el propio Quijote; también pícaro e irreverente sin remedio.
¿Cómo nos conocimos? Muy simple: vino a mi casa. En esos tiempos solía reunirme con unos amigos de ICREA —Marwin Ritz, César Da Silva, Vicente Lira y Marisabel Contreras— entusiasmados con leer y comentar nuestros textos. Un día Vicente vino con un señor que, creo recordar, había sido vecino suyo. Escribe muy bien, dijo, y desea participar. ¿Lo aceptamos? Pues sí. El amor a la literatura hacía desaparecer las diferencias de edad; personalmente nunca las he sentido. Nos presentamos: Krina Ber, Oscar Montenegro. Yo llevaba entonces, junto con mi marido, una oficina de diseño industrial cerca de Plaza Venezuela. Él, junto con su esposa, una tienda de trofeos en la avenida Casanova. Casi salté de sorpresa cuando lo dijo, pero no mencioné la coincidencia, que de hecho, solo había ocurrido en mi cabeza. Apenas dos días antes estuve caminando por el bulevar y las calles adyacentes mirando los comercios que malvivían entre tarantines de buhoneros y basura, y me llamó la atención esa tienda en una esquina diagonal a Melia con su vitrina llena de trofeos. No pude compartir con el recién conocido dueño la jugosa frase que me había cruzado por la mente: ¿A quién se le ocurre vender trofeos en un país de perdedores? Diez años más tarde la habría publicado en alguna red social junto con la foto del negocio, pero aquel día solo me felicité por la ocurrencia, sonreí y proseguí mi camino.
La tienda no sobrevivió, por supuesto, pero Oscar era exactamente el tipo de persona que vende trofeos en un país de perdedores. Metafóricamente hablando, of course. En realidad, como buenos aspirantes a escritores, todos éramos perdedores y lo asumíamos con la euforia de producir frases y historias, rociadas con la Regional y Liebfraumilch. Montenegro tenía experiencia y muchos cuentos ya escritos, pulidos y bien trabajados. Algunos excelentes. Discutía mucho, sobre todo con César y Marisabel, a veces autoritario y exasperante, a veces inseguro como un muchachito.
Pero amaba esas tertulias: no se había perdido ninguna mientras duraron. El grupo tampoco sobrevivió, no obstante, Oscar se reveló un amigo a prueba del tiempo. Él vivía cerca del C. C. Los Chaguaramos y venía a menudo al segundo piso, donde los integrantes de la maestría de Literatura Comparada nos quedábamos a tomar café después de las clases. Años después nació otro grupo de tertulia que todavía sigue en pie. Al principio nos reuníamos en mi casa, y luego en la de Heberto e Iris Gamero con Blanca Miosi y Alessandra Hernández; más tarde se sumaron también Cesia Hirshbein y Éricka Perreira. Oscar era un crítico valioso y corrector del lenguaje tan implacable que hasta el día de hoy llamamos oscaradas a ciertas manifestaciones de perfeccionismo. Su nieta, Rut Montenegro, creció y comenzó a acompañarlo convirtiéndose en nuestra tertuliana más joven, hasta que a partir del 2017 la inseguridad nocturna y el estado de salud de su abuelo les habían impedido esas salidas. Así, con todo el pesar del mundo, dejamos de vernos. Poco a poco también bajó la frecuencia de los correos y de las llamadas telefónicas: contactos que se apagaron por completo tras la muerte de la esposa de Oscar, Betilde. Y solo ahora me doy cuenta de que los lazos de fraternidad han persistido también en el silencio.
Mi amigo Oscar amaba la literatura y los libros, también música clásica y historia. Escribió una novela que gira en torno a unos manuscritos perdidos de su héroe más admirado, Francisco de Miranda. Nunca satisfecho, la armó y desarmó varias veces. Lo suyo eran sobre todo cuentos, género que dominaba mejor. Solía insertarlos en una historia-marco a manera de Decamerón y, por cierto, uno de esos conjuntos, Confesiones del Diván, contiene relatos eróticos que harían sonrojar a Bocaccio. Nunca llegó a publicar nada y él mismo se definía, con humor, como el secreto mejor guardado de la literatura venezolana. En la introducción a su libro Asuntos de vida o muerte que reúne sus mejores relatos, puso:
“Aun cuando algunos amigos […] que han leído el manuscrito se empeñen en prodigar los mayores elogios a estos borradores, bien sé que ellos lo hacen desde la acera del afecto, con la no muy disimulada esperanza de animarme y que deje de ser ―en palabras de Eloi Yagüe― un “escritor clandestino”
Me pregunto a veces cuál fue la razón de esa clandestinidad. Desde luego, Oscar no era un Chéjov ni un Cortázar, pero a menudo (durante los años del boom editorial en Venezuela) salían publicados libros de calidad narrativa muy inferior a la suya. Tal vez era solo cuestión de suerte o de persistencia. O de época. Tal vez porque su estilo seguía el ritmo de los maestros de antaño —incompatible con las prisas de hoy— o porque sus cuentos estaban llenos de selva, espantos y curanderos, de militares alzados y buscadores de oro, tan alejados de la temática urbana actual; tal vez porque hablaba mucho de la muerte y de amor a mujeres bellas y frágiles, cuya sola descripción haría gritar al cielo a las feministas actuales. Sí, Oscar era anticuado por decisión propia, maravillosamente anticuado. Había algo quijotesco en su figura y modales y en ese sombrero inseparable que destacaba su parecido con Leonard Cohen. Era galante y pícaro, fiel a sí mismo y a sus códigos de toda la vida. No lo encontrarán en Google ni en las redes sociales… ni siquiera usaba celular.
Releo ahora esos relatos que conozco y algunos párrafos brillan con su acierto. Como, por ejemplo, este:
En tierra, mientras tanto, el pueblo crece. Crece la bonanza, crece también la miseria, crece la ambición; se despiertan ínfulas de ciudad, aspiraciones de metrópoli. La costa deja de ser soñolienta e ingenua, ahora hay urbanizaciones y turismo, se incrementa el comercio, se construye un nuevo muelle de mayor calado; hay vías asfaltadas y luces, automóviles y casinos. Las letras que señalan la ubicación del pueblo en los mapas aumentan de grosor, aparecen caras nuevas, surgen rivalidades inéditas en los negocios, se susurran los secretos y las advertencias.
O ese…:
No era la mano del curandero, era la serpiente la que retiró, casi sin tocarla, el vendaje y palpó su pierna, eslabonando puntos de presión, subiendo, subiendo, cada vez más notorio el contraste con la piel de leche de Ángela, subiendo, enroscándose en ella sin que se produjese la ahora esperada penetración. La serpiente susurraba “Mañana sabremos”, y le pareció otra clave, otra promesa, que la condujo de nuevo a las visiones de pirámides, selvas y éxtasis desconocidos; al fondo los tambores repetían “sabremos”.
Oscar Montenegro era un escritor aunque no hubiese publicado nada. Lástima que no tuvo esa alegría. Somos muchos así, más o menos o totalmente clandestinos, y me incluyo, porque, fuera de unos pocos que logran mantenerse en la cresta de la ola, casi todos lo somos, publicados alguna vez o no. Mi último libro (por supuesto inédito) termina en un manicomio reservado a Escritores FAO (Fracasados, Autopublicados y Olvidados): una inmensa comunidad, que se extiende por todo el planeta, sin nacionalidad, credo o raza… sin ni siquiera fraternidad. Y sin embargo, escribimos. Escribimos por la magia de atrapar en palabras la vida y las historias, siempre para atrapar algo… aunque sea atrapar el aire, como lo dijo Alice Munroe, o a los lectores, editores, reconocimiento… whatever.
Y también, a veces, lo hacemos por una misteriosa necesidad, como la que me empuja hoy a escribir sobre quien fue mi amigo. No voy a recortar ni a resumir ni a economizar palabras, no trato de complacer a los eventuales lectores que se topen con este texto en las redes. No escribo sobre él, sobre Oscar Montenegro, porque fue alguna de esas personas de logros extraordinarios, de cuya existencia en esta era global uno se entera estupefacto por los artículos compartidos en Facebook. Escribo sobre él porque ya no está en el mundo. Escribo sobre él porque había vivido, porque escribía, y porque era mi amigo.
Y qué mejor manera de despedirme que compartir al menos un cuento de él, no el mejor, tal vez, pero el menos dark, de su libro Asuntos de vida o muerte.
DESDE EL MURO: por Oscar Montenegro
Anoche regresaron los señores después de más de tres años de ausencia. Quizás un poco más grueso él, más reposado, pero ella de seguro tan hermosa como siempre, aunque algo pálida, me imagino. Bueno, es eso, sólo me los imagino. No estuve —por supuesto— en el recibimiento que les ofrecieron los empleados y el personal de servicio, alineados con sus mejores galas en el portón de entrada. Preferí trepar al muro y quedarme aquí hasta el amanecer y luego merodear por el jardín. Hoy está lleno de pájaros, como si supieran que ella está aquí: cruzan de un lado al otro dibujando en el aire pequeñas rectas desde la rosada sonrisa de dientes menudos de las granadas hasta la orilla de la fuente, donde mojan sus piquitos y sus alitas. Desde el muro aspiro el olor del humo, oigo los ruidos familiares de la cocina y veo el camino y el patio de secar el café. Enfrente está la ventana de la habitación clausurada, la misma que después de esa noche pavorosa no volvió a ser abierta jamás.
La recuerdo hermosa y atractiva, fina de talle y de andar elegante y grácil. En su tez blanquísima resaltaban unos ojos vivaces que competían en negrura con la endrina cabellera. Él era alto, fuerte, con la cara y el cuello curtidos por el sol; un fino y cuidado bigote adornaba su rostro. Su talante era el de alguien acostumbrado a mandar hombres y caballos. Parco, sus únicos temas de conversación eran la política y la finca, en la cual pasaba días enteros; era el suyo un amor callado, reverencial. Cuando regresaba de la hacienda, al quitarse las gruesas botas de montar y arrojarlas a un lado, se desprendía también de la rudeza del campo y se acercaba a ella con la delicadeza con que se trata a una figurilla de jade, como si temiese romperla con sus fuertes brazos. Se quedaba en casa revisando las cuentas y arreglándolo todo para que su amada no tuviese preocupaciones durante sus ausencias. Ella se hacía llevar con frecuencia al pueblo cercano a comprar libros y material para tejer. A veces el joven propietario de la librería le traía algún libro que encargaba a la capital cuando no lo tenía disponible y ella lo requería. Durante esas veladas tomaban té en la salita y ella tocaba el piano para él.
Una aciaga tarde, desde el muro vi cómo el señor, colérico, agitaba ante ella un papel en su mano izquierda, la derecha extendida en gesto acusador, el índice muy cerca de la cara de la señora, que se mantenía erguida en el centro de la habitación, pálida y digna, sin responder, con las manos enlazadas a la espalda. No oía lo que decían, pero reconocí el papel: era una pequeña tarjeta con un poema dedicado a sus ojos, la cual yo, sin advertirlo, había dejado caer mientras jugueteaba con su libro favorito. El señor estrujó entre sus manos la perfumada esquela y terminó por hacerla trizas y tirarlas al piso antes de salir dando un portazo; poco después se oyó el galope de su caballo alejándose en dirección a la hacienda.
Siguieron días de febril actividad. El señor había decidido que se irían por una temporada a la capital y quizás también a Europa. El piano fue cubierto con una gruesa tela y los libros fueron guardados en baúles junto con pequeños objetos amados por la señora. Ahora el señor pasaba más tiempo en la hacienda que en la casa, arreglándolo todo para la buena marcha de sus negocios durante su ausencia. Me sentía responsable del cambio en el ambiente de la casa, antes alegre y armonioso, y ahora severo y cargado de tirantez. Cuando trataba de lograr la atención de la señora sólo conseguía de ella miradas de reproche, ante las cuales me alejaba entristecido con la cabeza gacha, sin que mi actitud contrita lograse conmoverla. Me recriminaba mi incapacidad para hacer algo que cambiara de algún modo la situación.
Faltaban pocos días para que llegara el fijado para la partida. Una noche llena de lágrimas y cuitas, mi fino oído percibió a deshoras, antes que el de cualquiera de los habitantes de la casa, el lejano galope de un caballo. El furioso repiqueteo cambió a trote y luego el animal fue puesto al paso hasta que en un momento se detuvo, algo lejos aún de la casa. Pasos furtivos se acercaron. Agucé la vista y reconocí enseguida a la fantasmal figura que se aproximaba. Algo había en la manera sigilosa en la cual se acercaba que me hizo presagiar una desgracia. Mi piel se erizó y sentí cómo mi pelo iba levantándose hasta quedar completamente vertical. Petrificado, sin poder moverme, dejé escapar un gemido gutural cuando ya el señor subía las escaleras, sin cuidarse ya de que no se oyeran sus pasos, cada bota golpeando los peldaños con rabia contenida. ¡En un segundo estaría en la habitación! Hubo una extraña confusión de murmullos, ruido de pasos aturdidos, puertas cerradas con brusquedad y urgencia, y finalmente la violenta irrupción en la recámara.
Casi muerto de miedo, salté al rincón oscuro detrás de la puerta justo antes de que se pudiera detectar mi presencia en la recámara. El corazón me latía con una fuerza tal que temí que me delatase. Sentía un frío glacial en la espalda que me obligaba a arquear el cuerpo como si me atacase un poderoso enemigo o hubiese una carga eléctrica en el ambiente. Tenía miedo hasta de respirar, temeroso de que el ruido revelase mi presencia. Desde el rincón, asomando apenas la nariz, pude ver los descompuestos rostros de ambos. En ese momento el señor recriminaba a su esposa por la traición, que ella negaba sin levantar la voz, pero de una manera firme.
—Te ruego que abras ese armario —decía él con la voz alterada, señalando hacia el mueble en una esquina de la habitación.
—Lo siento, me niego a ser ofendida de esta manera, no tienes ese derecho. No lo abriré —contestó ella en voz baja.
Estaban frente a frente, el señor soberbio en su traje de montar, sobre todo porque esta vez no se había despojado de las botas. Ni siquiera había soltado el foete con el que de seguro había espoleado a su cabalgadura durante el frenético galope. La luz de la lámpara de mesa proyectaba su sombra sobre la pared y la alargaba hasta el techo, dando la impresión de que hablaba desde el cielo, semejante a un dios poderoso y acusador; ella mantenía los brazos sobre el pecho, las manos en la garganta, como protegiendo su cuello tratando de dominar el temblor, tal vez en un intento de dar más firmeza a su voz para no delatar su debilidad o su miedo. Entre sus manos sostenía la llave del armario y el crucifijo que llevaba siempre al cuello. Él extendió la mano, con la palma hacia arriba:
—Y bien, ¿tendré la llave o deberé tomarla? Sus ojos centelleaban de rabia, aunque su mirada traicionaba el gesto imperioso de la mano extendida; más que celoso, estaba herido de muerte por la traición de la amada. Insistió:
—¿Quieres entregarme la llave, o deberé tomarla a la fuerza?
—No lo permitiré. Debe bastar mi palabra.
—¿Me aseguras que no hay una persona escondida allí?
—Lo juro —respondió la señora.
—Muy bien —dijo él, retirando la mano—. Entonces no te opondrás a lo que voy a hacer.
Se alejó unos pasos hasta la puerta y llamó a su presencia a uno de los criados, que ya andaban en la cocina y en el patio. Cuando éste se presentó, le dio instrucciones y ordenó que les sirvieran café.
— Puedes estar tranquila, no tocaré el armario, dijo con suavidad, con el mismo tono entre severo y protector de siempre.
Se retiró, tomó una silla que ubicó junto a la puerta y tomó asiento. Ella lo hizo en la cama, un poco encogida. Retrocedí aún más hacia el rincón detrás de la puerta, erizado de miedo, sintiendo la tensión del ambiente cual alfileres clavados en la piel, conteniendo a duras penas mi atropellada respiración. Mientras tomaban el café que trajo una criada, llegaron tres peones cargando una escalera, ladrillos, argamasa y una llana de albañil. El señor les hizo dejar todo en el centro de la habitación y después de despedirlos, trazó con la llana una diagonal sobre el piso y comenzó a disponer los ladrillos, dejando encerrado el escaparate en el rincón.
Trabajó con calma, disponiendo cada pieza en su sitio con la destreza de un maestro de albañilería. Hizo una pausa después de terminar la primera hilera. Pareció meditar acerca de lo que hacía y decidido, continuó con las siguientes. En la habitación sólo se oía el roce de la llana contra el piso cuando tomaba la argamasa y luego cuando la aba sobre el ladrillo; después, los pequeños golpes que le daba a cada uno para ajustarlos en su lugar. Mientras el muro subía cada vez más, el rostro de la señora había pasado del rojo intenso provocado por la discusión anterior a una palidez cerúlea. Por un momento pareció desmayarse y debió apoyar ambas manos en la cama, donde había permanecido sentada con la vista fija en el muro, que tenía ya una altura cercana a los dos metros. Cuando faltaban solamente un par de líneas para tocar el techo, él preguntó desde arriba, sin volver la cabeza:
— ¿Te importa si continúo?
Ella, con las uñas enterradas en la sábana pero tratando de parecer indiferente, contestó desviando la mirada hacia el jardín:
— Es tu voluntad. Te he jurado que no hay nadie allí. En cuanto a mis vestidos, puedo prescindir de ellos.
El sol había tomado ya su lugar en el jardín. Los pájaros cruzaban entre los árboles y se veían las columnas de humo saliendo de las chimeneas de las casas del campo, la vida bullendo como todos los días.
El señor alineó la última hilera de ladrillos, hizo algunos remates y dio por terminada la tarea. Se acercó y se arrodilló frente a ella. De hinojos, tocando casi las rodillas de su amada con su pecho, la llana aún en la mano derecha, parecía un vasallo ante su reina en el momento de ser armado caballero. Con la cabeza baja dijo casi en susurros:
—Deseo pedirte desde el fondo de mi corazón que tomes esto como un acto de amor. Si te he ofendido con mis sospechas, te ruego que me perdones, porque sólo mi gran amor y el temor a perderte me han guiado. Te juro que jamás mencionaré este desgraciado episodio y te prometo vivir en adelante para reverenciarte y amarte, si así me lo permites.
Ella permaneció inmóvil, la mirada fija en el muro. Asomaron a sus ojos dos brillantes lágrimas que capturaron la luz del sol a medida que crecían, dando un fulgor luminoso a su mirada. Las gemas rodaron por sus mejillas y cayeron sobre la cabeza del esposo; sin bajar la mirada, separó las manos de la cama y lo atrajo hacia su pecho, lo ayudó a levantarse y sin decir palabra se abrazó a él. Un beso tierno y profundo selló el pacto. Salieron sin mirar atrás.
Me quedé solo en la habitación, todavía temeroso de salir de mi refugio. Me pareció oír movimientos apagados, aunque quizás eran efecto de mi imaginación o del estado de excitación en el cual me encontraba. Continué allí por un rato hasta calmarme.
Después me fui a la cocina a buscar mi tazón de leche y luego salí a tratar de cazar algún ratón.


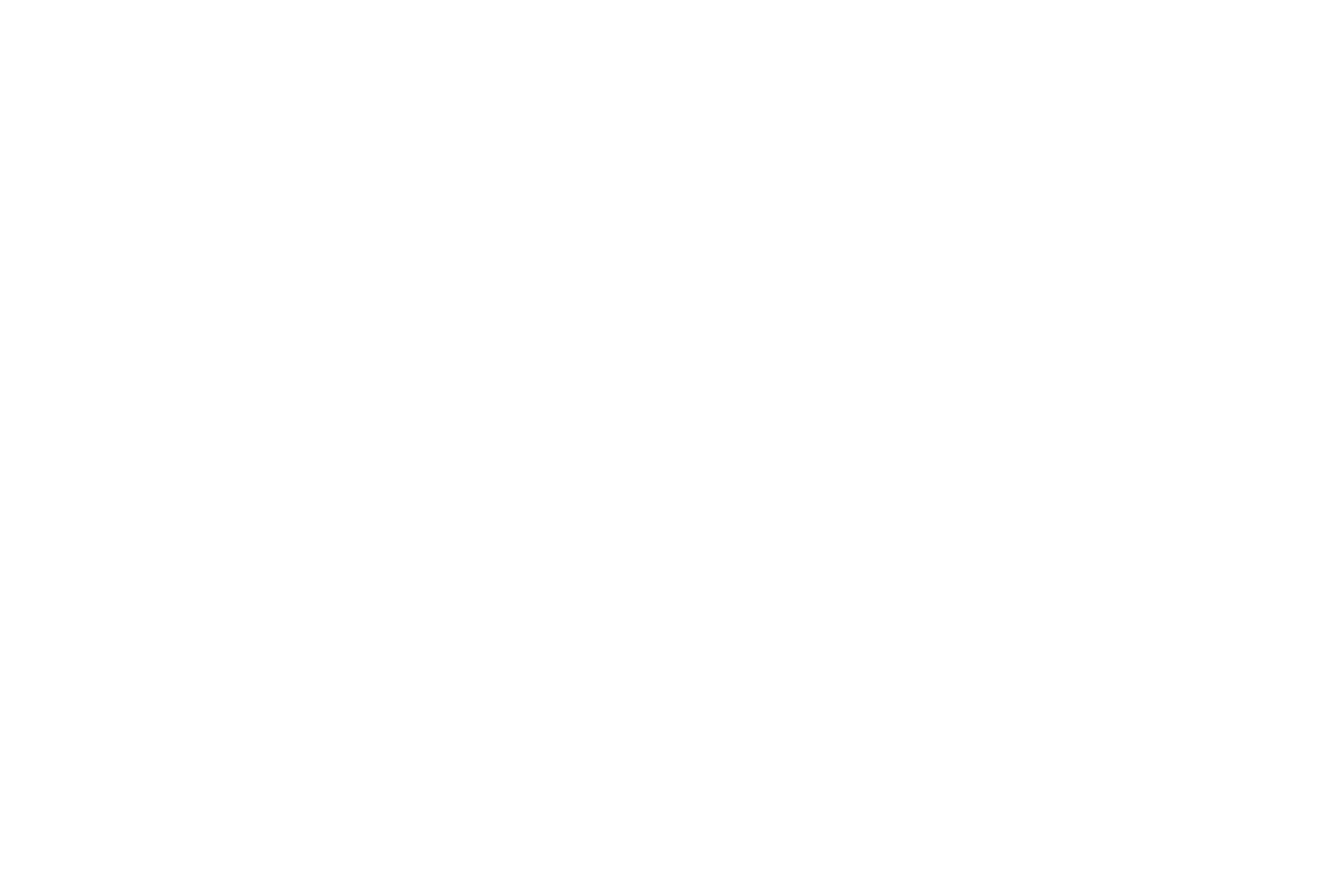
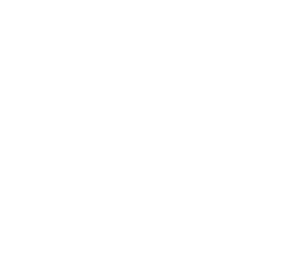



Hermoso homenaje a nuestro amigo Óscar. Que en paz descanse. Estará siempre presente con sus «oscaradas en las tertulias de aquí y en Madrid. Abrazos querida.
Ojalá que cuando yo muera alguien me deje unas unas palabras así que hagan homenaje a la amistad y a la pasión por letras.
Saludos
Qué extraordinario texto, querida Krina. Gracias por regalarnos ese pedazo de vida tan importante que compartimos. Sin duda, las tertulias son maná para el alma, sobre todo cuando somos lectores confesos pero escribimos desde la clandestinidad. Inevitable leerlo sin lágrimas. Ninguna persona que haya conocido ese talento literario de Oscar quedaba indiferente ante su sapiencia e intelecto. Sería mezquino escatimar en reverencias y aplausos para el escritor que habitaba en él, pero igual número de vítores se merece ese gran ser humano que fue. Yo sí creo en mensajes del más allá, tanto, que mientras escribía la línea anterior alguna «fuerza» sobrenatural lanzó de la mesa un objeto, no hay viento ni hubo temblor… solo pudo ser Oscar y sus «oscaradas». Un abrazo cálido, con el afecto de siempre.