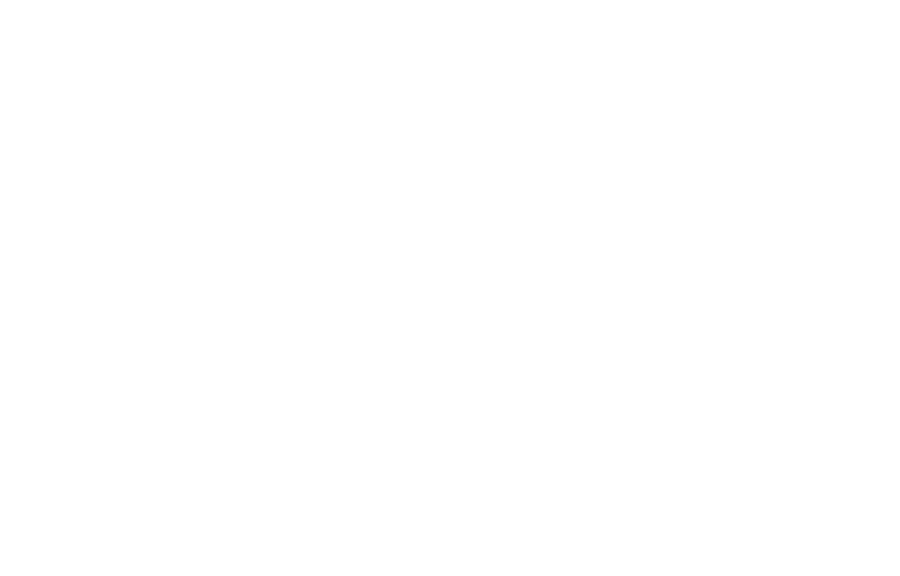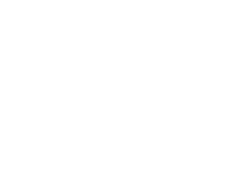Benjamín y la caminadora, de Krina Ber.
Caminando, caminando y ni te acuerdas, eso es lo que le dice siempre. Bueno, no exactamente en esos términos. Generalmente se trata de un reclamo más directo: no llamaste a Pacheco, no revisaste el contrato de Supercable, no llevaste el carro al taller, se te pasó la hora de la cena, te olvidaste de nuestro aniversario de bodas o de comprar el champú que te pedí. Ella no espera respuestas y Benjamín sabe que sería inútil contestar. También sabe que tras esa letanía de pequeños olvidos se alza, liso e implacable como un tepuy, el verdadero reproche, existencial, imperdonable. El de no recordar. Hay una enorme diferencia entre olvidar y no recordar.
Un reproche que, por supuesto, nunca ha sido pronunciado directamente. El peso acusador de lo que Benjamín no recuerda —o pretende no recordar— desencadenaría tamaño terremoto en todas las capas geológicas que amontonaron con paciencia durante años hasta formar un terreno estable donde pueden soportarse mutuamente. Benjamín no se acuerda del futuro que quedó en el pasado, de ese futuro glorioso, brillante como el sol, cuyos contornos desaparecían misteriosamente a medida que se adentraban en él. Treinta y cinco años es suficiente tiempo para comprobarlo.
Lo peor es no recordar, dice ella sin decirlo, pues habla tan solo del mecánico y del champú. Se te olvida todo, dice. La vida que me prometiste (eso no lo dice). Caminar y caminar no lo resuelve, dice, y últimamente es todo lo que haces.
Como si no supiera que Benjamín se puso a caminar por orden del médico. El santo remedio para la edad que tiene, el colesterol alto, el hígado perezoso, las arterias obstruidas, y el corazón tan poco activo como el dueño de esos órganos estropeados. Así que se acostumbró a caminar. Ahora su mujer sospecha que le gusta hacerlo y esto no lo puede permitir; no es justo, mientras ella vive con la desdicha de acordarse a diario de ese luminoso futuro común que se desdibujó en el presente y nada más.
—Ya basta de caminar tanto, Benjamín. ¡Abre la puerta por favor! Mauricio viene hoy a cenar con tus nietos, nunca sabe que hacer con los chicos cuando le toca cuidarlos, hay que decir que se volvieron insoportables desde el divorcio, se les nota la educación de su madre (mejor no hablo de ella) y Sandrita está durmiendo, así que tienes que dar un salto a la panadería. Y podrías poner la mesa también, ¿qué te parece? Siempre yo sola con todo. Y tú, ¡caminando y caminando!
Los guijarros crujen bajo sus pies y el aire de primavera rebosa del trinar de invisibles pájaros. Benjamín sube el volumen; desde muy lejos le llega el relincho de un caballo. Un sonido delicioso.
Le rodea un mundo verde y vegetal, ahora como al principio, cuando se dirigió a los sitios con derecho común a la caminata: la Autopista cerrada los domingos, Los Caobos, El Parque del Este. Se compró un “walkman” y por un tiempo metía la panza y erguía la cabeza, como corresponde a quien forma parte de una comunidad saludable y deportiva, donde los exitosos hombres de negocios se ponen democráticamente el mismo short que los fracasados; reino de piernas largas y musculosas preparándose para un maratón, ceñidas mallas, impecables traseros, cuerpos brillantes de crema y sudor. Hasta que llegó el día inevitable en que se dio cuenta de que los demás corrían o trotaban, y aún los que caminaban como él, lo pasaban con facilidad, una y otra vez. Pisando fuerte el cemento de umbrosos senderos parecían dirigirse apurados hacia algún destino importante, desconocido para él. Benjamín, en cambio, solo daba vueltas. Se quedaba atrás, como siempre. Y eso le recordaba de alguna manera el reproche nunca pronunciado por su mujer, implacable como un tepuy. De modo que guardó el walkman en la gaveta, (siempre compras cosas y después no las usas) y optó por cederle definitivamente el carro y caminar a su trabajo, de ida y de vuelta.
—Me oíste, Benjamín, ¡basta ya! —dice ella—. ¡Ábreme esta puerta! Van a cerrar la panadería.
Benjamín aprieta el paso. Aún le queda camino por recorrer.
Su oficina se encuentra en el mismo viejo edificio donde él la instaló cuando este era nuevo, mucho antes de que la ciudad le pasara por encima y lo dejara olvidado al final de una calle peatonal, hoy invadida por buhoneros y artesanos ambulantes.
Caminar por allí implicaba perderse entre los tenderetes y bandejas, en el abigarramiento de joyas de plástico, perfumes de Taiwán, bluyines de contrabando y pantaletas de lycra con encaje. Benjamín remoloneaba hojeando libros de segunda mano y manoseadas revistas pornográficas desplegadas sobre la acera; a veces compraba dulce de leche o un kilo mal pesado de mandarinas a una joven mulata, cuyo bebé color puro chocolate dormía entre chucherías. Ella le hablaba con amabilidad, decía que están dulcitas las mandarinas, le decía “mi amor”, y el vendedor de revistas, alemán de pelo blanco y acento colombiano, compartía con él profundas reflexiones acerca de la situación del país con las cuales Benjamín no podía discrepar.
Aquí no existía pasado ni futuro alguno, mucho menos un futuro que ya pasó. Era fácil vagar sin metas ni equipaje por ese presente instantáneo, efímero y eterno a la vez, que se deshacía en gritos y revoloteo de colchas apenas se asomaban los agentes uniformados en la esquina quedando la calle súbitamente vacía con sus fachadas desconchadas, pipotes atestados de basura y remiendos de asfalto entre los adoquines; pero nada de esto era trágico ni definitivo: minutos después reaparecían los colores y se reanudaba el bullicio.
Muy pronto el camino de ida y vuelta a su oficina se convirtió en el placer de cada día. Benjamín lo mantenía en secreto, por supuesto. Sabía bien que no tenía ese derecho, mientras a Mauricio lo limpiara la arpía de su ex, y Sandrita se metiera ese polvo en la nariz que la pone incoherente y chillona. Y ella, pobrecita, en la casa: sola y recordando.
Al fin terminaron por descubrirlo. Era inevitable. Tardaba en llegar al trabajo y le mentía a su vieja secretaria. Para colmo, atracaron a su cuñado allí mismo, en la salida de la Notaría. Le rompieron el saco, le quitaron la cartera y al parecer se enojaron bastante al abrirla, ya que fueron golpes y más golpes. De modo que su mujer y el doctor le prohibieron caminar por la calle. Desde varios puntos de vista era malo para la salud.
Era un hecho indiscutible que su colesterol aumentó considerablemente y el ritmo cardíaco no se beneficiaba mucho con el inútil vagar de esas caminatas. De nada sirve, le decían, caminar con el paso tan lento. Ahora se preocupan: al parecer lo hace demasiado deprisa. A su edad, es peligroso; le puede dar un infarto.
—Benjamín, ¡abre ya la puerta! —Voces de Sandra y de su mujer. Pero él se hace el loco, y camina, camina, camina, cada vez más rápido. Sus piernas se han hecho fuertes y la panza bajó de volumen; sin embargo, está sudado y jadeante, el corazón le retumba en el pecho. No importa, algún día tiene que llegar al final del recorrido. Por una vez en la vida está haciendo lo correcto: fijarse objetivos y alcanzarlos.
De hecho, todos ellos son responsables también. Le sugirieron esta solución y se mostraron complacidos cuando la Caminadora llegó a casa, aunque les extrañó un poco la inusual iniciativa que había demostrado al comprarla sin consultar a nadie. Años hacía que Benjamín, él solo, no se compraba ni una camisa. Él mismo no logra entender cómo descubrió aquel artefacto en una tienda por departamentos, ni cómo se dejó seducir de inmediato por las explicaciones del vendedor, quién —cosa rara—, ni cuenta se daba del poder de su propia mercancía. Casi sin proponérselo, Benjamín se hizo dueño de una máquina para caminar, la mejor del mercado, el último modelo. Menos mal que nunca sabrán cuánto le costó esta extravagancia.
Acto seguido convirtió al dormitorio de huéspedes (totalmente inútil, dicho sea de paso) en una especie de gimnasio privado. Allí, siguiendo penosamente las instrucciones del manual, instaló La Caminadora con su batería de altavoces y proyectores.
Comenzó a practicar con la velocidad más baja y desde el principio sintió una gran afinidad con ese ejercicio que parece haber sido diseñado especialmente para él. Hay un deje melancólicamente familiar en eso de caminar y caminar para quedarse siempre en el mismo sitio. Algo así había hecho durante toda su vida.
Con la salvedad de que ahora tiene algo más: la cinta de vídeo que vino con el paquete. Desde la primera proyección supo que algo nuevo e importante estaba irrumpiendo en su vida. La pared blanca frente a él se llenó de paisajes verdes que desfilaban de árbol en árbol entre fuentes cristalinas y parterres de flores, mientras los altavoces reproducían a la perfección el piar de los pájaros y el crujido de la grava bajo sus pasos. Estaba solo, maravillosamente solo, indiscutible rey de tanta belleza. Mandó instalar una cerradura Multilock a su improvisado gimnasio. Custodiaba la llave con recelo, hasta dormía con ella en el bolsillo de su pijama; tu padre se ha vuelto loco, dice ella, y la limpieza ¿qué?.
Él aclaraba con paciencia que encontró finalmente un sistema idóneo para caminar, y que necesitaba concentrarse para practicar. Estaba tan animado que su mujer frunció las cejas, sospechosa, pero se abstuvo de comentarios. Al fin y al cabo se trataba de una actividad saludable, aburrida y recomendada por el doctor. No reconoció las señales de peligro.
Benjamín en cambio intuía que su vida adquiría una nueva dimensión, aunque tan sólo al cabo de dos o tres semanas advirtió ligeras alteraciones en el paisaje que recorría en el video. Al principio fueron ruidos inexplicables, sugiriendo apenas perceptibles presencias animales. Comenzó con aquella chicharra cuyo desagradable zumbido pertinaz lo acompañó durante un buen trecho del camino. Convencido de que ésta había encontrado una manera de escurrirse por la ventana, Benjamín interrumpió la sesión con el firme propósito de deshacerse del intruso y constató con asombro que el zumbido cesó en el mismo instante en que paró la cinta. Se trataba de una extraña coincidencia o de un insecto particularmente inteligente, pues reanudó su vuelo al reiniciarse el video. Nunca más había vuelto. Y Benjamín terminó por olvidarlo concentrándose en caminar —lo hacía cada vez más rápido y mejor— hasta el día en que se paró, pensativo, al borde del tercer estanque. Hubiese jurado que cada vez cuando pasaba por allí un imponente chorro cristalino brotaba en su centro; sin embargo, hoy la fuente estaba cerrada, el agua adquiría profundos tonos verdes y un pequeño pato silvestre jugueteaba en la orilla. Perplejo , Benjamín dejó que la cinta se rebobinara, luego la colocó desde el principio y volvió a sus propios pasos. Esta vez el chorro de agua brotaba a borbotones, no había duda sobre esto, pero el patito seguía en su sitio. Era extraño que nunca antes advirtiera su presencia.
Por primera vez se dio cuenta de que jamás había llegado más allá de aquel estanque, y sintió curiosidad. Prolongó la duración de sus caminatas, luego se empeñó en aumentar la velocidad. La cinta recompensó su esfuerzo: efectivamente, más lejos el paisaje cambiaba. Los árboles del parque comenzaron a rarificarse, y por ambos lados del camino aparecían ahora elaboradas verjas de hierro dejando entrever opulentas mansiones de dos y tres pisos en medio de sus jardines. Al tercer día llegó, jadeando de cansancio, a una casa particularmente hermosa, toda de madera recubierta de viña silvestre. Le pareció vagamente conocida. Deseó saber quien vivía allí, tocar el timbre y entrar, pero la ley de la Caminadora no permitía tales extravagancias. Sólo pudo seguir caminando lentamente, sin quitar los ojos de las ventanas que protegían su misterio con alegres cortinas amarillas y aguzaba el oído para captar la tenue risa de unos niños jugando en algún lugar del jardín. De pronto surgió el recuerdo: ella, joven y deslumbrante, recortando imágenes de revistas, el hogar soñado para su futuro común. En su fuero interno supo que no podía ser solamente una coincidencia, un azar del vídeo. Aquella casa estaba allí para él cual trampa divina. Benjamín acusó el golpe. Tuvo que parar el ejercicio y la imagen se desvaneció, dejándolo sudado y resollando frente a la desoladora pared blanca del ex cuarto de huéspedes.
Aquella noche no pudo conciliar el sueño. Hasta los irregulares ronquidos de ella y los sonidos de parranda que se filtraban desde la habitación de Sandra aumentaban el estado de embeleso febril en el cual se encontraba sumido. No veía la hora de volver a ese lugar y a las cinco de la mañana ya estaba ataviado con su mono de gimnasia ¿te caíste de la cama, o qué?
En un súbito impulso le propuso acompañarlo —ven conmigo, quiero mostrarte algo. Ella le dio la espalda, implacable con las extravagancias ¿A esta hora? Estás loco. De modo que Benjamín acarició brevemente los suaves rollos de goma espuma sobre la cabeza de su mujer y renunció a compartir su hallazgo con ella.
Menos mal: lo hubiera juzgado loco. De la tercera fuente brotaba con fuerza un chorro cristalino y en el estanque nadaba ahora toda una familia de patos, pero no hubo ni rastro de la casa cubierta de viña. En vano la buscó caminando rabiosamente. Atrás quedaron las verjas y las mansiones y una carretera de dos vías reemplazó al sendero en medio de un paisaje anodino y campestre. Suaves colinas azuladas ondulaban el horizonte. Sobre una de ellas estaba la ciudad, cual dibujo lejano. Al cabo de unos días desistió de buscar la casa y concentró todos sus esfuerzos en llegar allí.
Pero ¿qué te pasa?, decía ella. Estás más distraído que nunca. Tienes la misma mirada vidriosa que Sandrita cuando estaba en esa institución. Y se te olvidó llamar al banco para mi tarjeta de crédito… Estás peor que nunca. Se te olvida todo. ¡Todo!
Esta vez era cierto: se le olvidaba todo. Pero estaba mejor que nunca. Con una secreta excitación Benjamín acariciaba la llave en el bolsillo de su pantalón y no veía la hora de reiniciar su sesión de ejercicios. Ahora caminaba varias veces al día y cada vez se encerraba más tiempo con la Caminadora. Por desgracia, la cinta de video estaba estudiada para promover un progresivo aumento del esfuerzo: no había manera de reiniciarla en cualquier punto del camino, de algún modo siempre se devolvía sola al inicio. Si quería llegar al final, donde la lejana ciudad se erguía sobre la colina o, ¿quién sabe? más lejos aún, tenía que volver cada vez al punto de partida, atravesar el parque, recorrer los estanques, el sendero, la urbanización de quintas… La carretera que seguía se le antojaba interminable.
Te has vuelto loco, decía ella. Mírate, como sales de allí. Pálido. Apenas puedes respirar del cansancio. El doctor dijo que es peligroso, no puedes hacer esto. Es peor que una prueba de esfuerzo. Nadie puede hacer pruebas de esfuerzo sin supervisión médica.
Era cierto. En algún lugar recóndito de la conciencia Benjamín sabe que debería bajar el ritmo. Sus piernas se han fortalecido pero el corazón reacciona bastante mal. Anoche sintió otro dolor en el pecho; tuvo que parar la máquina y se recostó, jadeante, al borde del camino, sin apartar la vista de las lejanas colinas hasta que estas se apagaron en la blancura del horizonte. La pared se le vino encima mientras trataba de incorporarse sobre la alfombra, en sus oídos el zumbido inexorable de la cinta que se rebobinaba otra vez hacia el inicio del trayecto.
Están aporreando la puerta ahora. Se oyen voces, la risita estúpida de Sandra, los gritos de los muchachos de Mauricio, sal papá, sal abuelo, ¡queremos comer!
—Benjamín, ¡ya basta! No importa la mesa, la puse yo misma, tan sólo sal. Viejo exagerado. Voy a vender esta maldita máquina, tan sólo te hace daño.
Benjamín acaba de llegar al pie de la primera colina e inicia la ansiada subida. El dolor vuelve, agudo, esta vez en el brazo izquierdo y le nubla un poco la vista, pero la ciudad no está tan lejos ya. Su última posibilidad de escape. Allí habrá otra calle donde los vendedores ambulantes desplegarán sobre la acera, sólo para él, sus efímeras maravillas. Tal vez otra oficina. Tal vez otra casa. Ojalá pase algún vehículo para darle un aventón, porque el tiempo apremia.
—Benjamín —ruega ella, ahora con voz de angustia— abre, Benjamín; Mauricio dice algo del cerrajero que ya está en camino. Benjamín anhela el asilo de la ciudad desconocida. Menuda sorpresa tendrán cuando terminen de tumbar la puerta.
Sabe que si llega a tiempo, no podrán quitarle la Caminadora. Ni nada más. Llegar al final es necesario, indispensable… Una meta, al fin. Si se ejercita lo suficiente, llegará. Es una mera cuestión de entrenamiento.
La vista fija en su meta, Benjamín aprieta el paso.
Del libro: Cuentos con agujeros (Monte Avila, 2001)