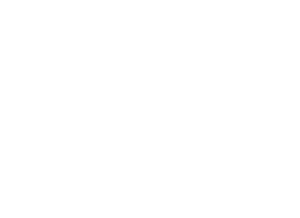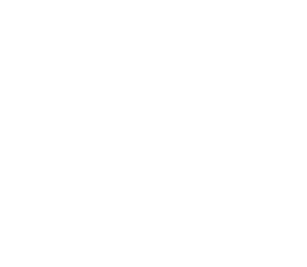No puedo pretender hablar de este libro de cuentos como si fuera una experta en narrativa, ni enfocar el texto desde el punto de vista de quien hubiera conocido a Denzil Romero en vida o fuera una verdadera conocedora de su obra. Sólo puedo hacerlo desde la admiración con mucha cautela, y con toda la modestia, de una tardía declaración de amor a la narrativa que se escribe en español, y a los escritores que la han enriquecido tanto como él. La única ventaja de la que se puede valer quien haya llegado al mundo literario tan tarde como yo, está en ir descubriendo libros y escritores ya conocidos con la sorpresa de lo nuevo y el asombro intacto; y así ocurrió cuando un día del año pasado, en los altos de Gengibrillar, frente a una chimenea, leímos unos cuentos de Denzil en voz alta, Marisol Marrero, Maritza Romero y yo, y hubo algo mágico en el ambiente, y me regalaron ese libro de Cuentos Completos: más de quinientas páginas de narrativa breve escrita entre 1977 y 1998. Lo leí. Y fue como ser llevada por la vorágine de mundos y laberintos, infiernos y paraísos, en una exuberancia sensual de la imaginación y del lenguaje que no recuerdo haber conocido, con esa intensidad, en otras lecturas. Ni siquiera sospechaba que existiera, en la literatura venezolana, alguien que escribiera así, y que tan poco se hablara de él.
No es fácil leer a Denzil Romero. Quien lo ha leído, me entiende. Y mucho menos fácil es tratar de decir algo sobre ese escritor que no se hubiera dicho ya, abarcar de alguna manera en palabras esa narrativa demasiado amplia, libre, irreverente y portentosa que no se deja encasillar y no cabe entera en ninguna de las definiciones polémicas, positivas, negativas, llenas de admiración o descalificadoras, que había suscitado. Y que, lamentablemente, ya no suscita tanto, no sólo porque diez años han transcurrido desde la desaparición física de su autor sino también por otras razones que confluyen en el silencio, ya sea porque la ironía y la irreverencia con los personajes históricos son enemigas de la historia sacralizada en una solemnidad patriótica, ya sea por esa tendencia de dejar ir y olvidar que nos caracteriza como grupo cultural, ya sea porque, efectivamente, la narrativa de Denzil es, como ya lo he dicho, difícil, porque abruma y arrolla y a veces irrita, porque no cabe, porque es demasiado grande, porque es simplemente: demasiado.
Cuando pienso en ese libro de cuentos me vienen a la mente las palabras con que el dueño de la taberna describe la poesía del divino invencionero: “El mundo entero se levantaba de su cabeza y de su lengua” (Romero, 2002:174). Porque Denzil hace precisamente eso: sus historias, a menudo de un argumento muy simple, son pretexto para construir el mundo, la porción del mundo que abarca cada cuento. Un vasto mundo actual y pasado, levantado con pasión y paciencia, pero nunca totalmente inventado, porque se sostiene siempre dentro del entramado de lo comprobable, investigado o conocido, aunque sólo se trate, en última instancia, del sonido de los nombres antiguos o de esas palabras que ya no se usan pero que todavía despiertan algún eco remoto y preciso. El pasado (la Guerra de la Independencia, la Guerra Federal) surge en los intersticios de esa urdimbre cargada de gestos heroicos, menudencias y atrocidades y, siempre, con un dejo reconocible de nuestro presente. (En ese sentido, el relato del entierro de Tomás Lander es antológico)
Por otro lado, atraviesa ese conjunto el soplo universal de los referentes míticos de la civilización humana —o más bien debería decir: occidental— dejando sus huellas en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Al lado de los paisajes pueblerinos de Venezuela están las incursiones irreverentes al Génesis y a las muy evocadas ruinas de la Grecia Inmortal donde turistas de ambos sexos llegan a participar en orgías o a codearse con divinidades mitológicas; allí están las sombras del Medioevo con sus brujas, demonios y visiones y la Europa de los torneos y trovadores, pasando por el París actual y por el París de la ocupación alemana y por el París de Picasso y por el de Balzac y por el del Conde de Saint Germaine; pasando por la Florencia del Generalísimo Miranda y por la América de Humboldt; pasando, en fin, por todas las camas y por otros ambientes esperados e inesperados donde se despliega el erotismo de los personajes.
En la narrativa de Denzil Romero el lenguaje es prioritario, hasta diría que todo es lenguaje, esa pasión por el lenguaje que siento con más fuerza en algunos escritores, en Proust, en Cortázar, en Muñoz Molina, en Carlos Fuentes, o en Bryce Echenique, aunque ni siquiera éste último llega a los niveles de exuberancia verbal de Romero. Esto se observa al principio de “Llegar a Marigot” cuyo ritmo, melodía y rigor de los atajos semánticos evocan a Julio Cortázar:
Llegar a Marigot, después de una espera de tres horas en el aeropuerto de Maiquetía, con la noche antillana desgajándose en un soplido de aire cálido, aire de hierbas acuáticas y derrelictos ignotos traídos por la resaca, como para henchirse los pulmones con bocanadas de olvido de todo lo que precedió, un hotel blanco de galerías abiertas y allí afuera, brillando y rebrillando, el rojo escarlata de los flamboyanes y el morado violeta y cardenal de las buganvillas (…), el lugar en fin para unas vacaciones dichosas, dejándose llevar a la deriva por ráfagas de tornados y vueltos locos de emociones fuertes, poder cambiar, saber que quedó atrás la rutina de trabajo diario y el humo atosigante del tráfico caraqueño… (Romero, 2002:215).
Otro ritmo y otra melodía distinta se disfruta en “Novia surrealista”, un relato de estética vanguardista en que el narrador se enamora en el metro parisino de una mujer sin rostro, la mujer-niña, la prostituta:
Una sobre otra y sobre otra aún, mil caras sobrepuestas. Como en un cuadro de claves mánticas, líneas paralelas con puntos ilimitados. Líneas trazadas en el polvo. Líneas que podrían ser larga vida. Que podrían ser riqueza. Que podrían ser salud y familia numerosa. Niños. Niños jugadores de candelita o matarile, correteando por prados alegres. Niños cumpliendo sus tareas escolares en un gran mesón de roble. O no, quizás un solo niño taciturno que contempla a lo largo de los siglos pasados y por venir la figura pendiente de un ahorcado. El ahorcado es mi padre. Sus pies bailotean sobre el respaldar de una silla caída. (Romero, 2002:272).
Pero el estilo típico de Denzil Romero no es ninguno de esos dos. Lo de él es la desmesura total, el desborde de las descripciones basadas deliberadamente en la técnica del inventario y de la acumulación, como si cada pedazo de la realidad narrativa se viera martillado por todos los lados y de todas las maneras posibles hasta penetrar como un clavo en la mente del lector, amplificado por todas sus resonancias simbólicas.
Lo de él es esto, que él mismo especifica en “La ensoñación del séptimo día”:
No se conformó nuestro señor con nombrar cosas y decir palabras. Quería ir más allá. (…) Combinó simetrías y oposiciones. El cielo y la tierra. Dios, él mismo, y el hombre, su creatura. El agua y el fuego. Y acompañó a cada una de esas polaridades con el catálogo de sus respectivos atributos y de sus posibles hechos y actos. Así supuso que el agua sería líquida, cristalina, linfática, ondínea, olífica, un húmedo elemento, un fluido infinito. Salobre o dulce. Incolora, inodora e insípida.(…) De lluvia o de nieve. De manso manantial. Del tumultuoso río. Viva. Muerta. Lustral. Acidulada o agria del todo. Traediza o termal. La vio en remolino, en turbión, en manga. La vio en tromba, en chorro o servida en piscinas y surtidores. La vio corriendo en acequias y brotando de la fuente, arremansada en la poza o contenida en una cisterna (…) Como arroyo, afluente. Como cascada, como torrente, como catarata. La vio como mar y como océano. (…) Y pensó por añadidura, en los golfos y los lagos, en las presas y las lagunas, en los pantanos y las charcas. Y pensó en la gota, en el rocío, en la lluvia. E imaginó la inundación, la riada, el delta, el mar de leva, el filtro y el abrevadero. (Romero, 2002:338).
Cuando yo estudiaba arquitectura, había tres palabras sagradas: el lema less is more, de Mies van der Rohe. Recién llegada aquí, alguien me regaló un exuberante libro de fotografías de Venezuela. No sé quien era el autor citado en el epígrafe porque el libro desapareció misteriosamente con los años, como suele ocurrirles a los libros, pero lo recuerdo: Menos es más, dijo el gran Mies Van der Rohe. Qué bien. Pero a mí lo que ahora me interesa, es la abundancia. Y fue una extraña alegría leer esas palabras, fue como una liberación. Qué bien. También en la literatura hay lugar para la corriente de la contención, la del cuento perfecto con un mínimo de palabras y la del decálogo de Quiroga. Pero también hay lugar para la abundancia y del exceso, de los que Denzil es uno de los máximos exponentes.
Su narrativa es el erotismo explícito y el erotismo del lenguaje mismo, que su propio autor define como hiperbólico, barroco, sensual, acariciante, lúbrico, cálido y pegajoso: una verdadera fiesta. Y también es pura pasión, esa prosa, cuya deliberada exageración adquiere, sin embargo, por su propia desmesura, características burlonas o irónicas, por las que se distancia y se desconstruye a sí misma, tal como sus novelas desconstruyen la visión solemne de la Historia. No pacta con el lector, no le complace, lo agarra por el cuello y no lo suelta hasta que le haya dicho todo lo que se había propuesto decirle. La narrativa de Denzil se lee con el placer de domar un risco, de escalar un tepuy o de tomar un licor tan fuerte que no se puede hacerlo en dosis demasiado grandes de una sola vez. Nunca nos deja olvidar que el lenguaje puede ser escenario y puede ser cortina, y también puede ser el sabor de algún libro olvidado y el soplo del viento en una chimenea o una mano atrevida que toca y aprieta; no nos deja olvidar que el lenguaje es el pincel y el carboncillo y el saxo y el piano y el tambor. Y que también es la única corrección, imperfecta y de poca ayuda, pero sí, la única, del error irreparable de la muerte y del silencio.
Parece intolerable el hecho de que esa voz narrativa se haya apagado apenas a la edad de sesenta y un años, —la misma o menor de la que tenemos muchos de nosotros vivos y aquí presentes, edad aún repleta de tantas posibilidades creativas— y sentimos la magnitud de la pérdida, la suya, la nuestra, por todo lo que Denzil Romero ya no pudo ni nunca podrá escribir.
Sobre el libro: Cuentos Completos 1977-1998, de Denzil Romero (El otro el mismo, 2002)
Publicado en la revista Investigaciones Literarias (Nº 17, Vol I y II 2009)