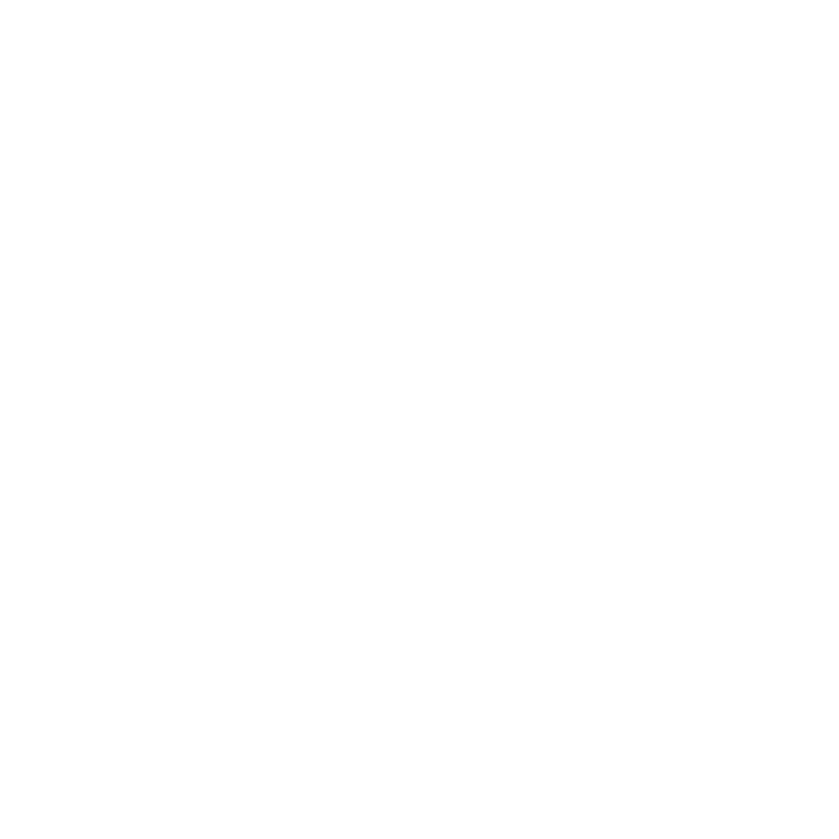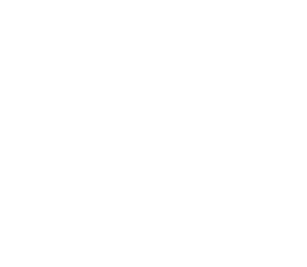Mi contribución para la antología: reflexiones en posts de FB, marzo y abril de 2020.
17 de marzo: de realidad y ficción:
Nuestra vida comienza a parecerse al universo de mi novela Ficciones Asesinas que (si Dios y el virus quieran) saldrá publicada este año por el Fondo para la Cultura Urbana. En mi historia la ciudad está dividida en zonas enrejadas con restricción de circular sin permiso. Los viejos necesitan aún más permisos: para tomar gasolina, para hacer compras etc.; a los setenta años les expiran sus derechos civiles y les asignan un tutor. Y también muere mucha gente de esa edad. Se sabe que la vida suele copiar las ficciones (irónicamente es uno de los temas del libro) pero no debería ser tan pronto ¿verdad? He escrito una buena novela que, con suerte, iba a tener su pequeño impacto, y la realidad se la ha llevado por los cachos. La diferencia está en que —a tocar madera— en mi distopia a los ciudadanos mayores no los mata el virus, sino el propio régimen. Y no hay ninguna pandemia. No es un estado de excepción: es un estado normal de un país totalitario. A tocar madera, repito.
18 de marzo del “como si”:
En todo lo que sea prohibir, cerrar, cancelar y eliminar actividades (especialmente culturales), nuestro gobierno se muestra tan eficiente como los de los países más avanzados del mundo. Instan a lavarse las manos como si hubiera agua, liberan la gente del pago de alquiler y de los servicios, como si fueran a cubrir esos gastos con las reservas del Estado; ponen a militares a cuidar la gasolina para los “sectores prioritarios” como si no fuera un jugoso tráfico de dólares; e imponen la cuarentena, como si fueran a emplear el tiempo ganado a la pandemia para “mejorar” el sistema de salud. Lo que más me revuelve es el anuncio de que «las clases se seguirán dando por internet», como si las escuelas estuvieran todas equipadas para esa contingencia y los alumnos también. Vaya caradurismo.
22de marzo: De la caída
Hoy las redes se llenan de fotos y videos de ciudades paralizadas en un vacío impensable, apocalíptico. El verano pasado estuve en Madrid y recuerdo mi embeleso con la vida que bullía en sus calles, cafés y librerías, gente celebrando futbol con tapas y cerveza, gente tomando vino en las terrazas, los restaurantes llenos a reventar hasta la media noche. También guardo vislumbres —no tan europeas ni intensas, pero amables— de una vida urbana en Caracas, pero son unos recuerdos desvaídos por el tiempo, ya que todo lo que significa vivir en una ciudad, lo hemos perdido hace mucho. Y tengo la sensación de que las ciudades del mundo libre se han estrellado desde la altura de unos diez o quince pisos sobre el duro pavimento de la cuarentena, pero aquí, en Caracas, el impacto no se ha sentido tanto porque estamos acostumbrados a vivir en caída. Ya conocemos el encierro, la militarización y la escasez, las colas, las santamarías bajadas de las tiendas. No hay una gran distancia entre cómo estábamos ayer a cómo estamos hoy.
Aun así, estamos peor que antes: perdimos los pocos peldaños de libertad que aún quedaban. Y no me cabe duda de que aquellas ciudades volverán a levantarse, de una u otra manera, mientras que aquí, con este régimen, todas las pérdidas tienden a ser permanentes.
25 de marzo: No son vacaciones
Digan lo que digan, lo más insoportable de esta situación es su opacidad. Podría ser vivida como un tiempo libre, un reposo bienvenido del barullo de la vida activa, amenizado además con la sobreoferta de entretenimiento y cursos online, meditación, yoga, películas, series, museos, bibliotecas, óperas. Pero las vacaciones tienen, o tenían sentido para mí, precisamente porque eran eso: una pausa para descansar. Porque tenían fecha de regreso a la vida normal. Esta situación no la tiene. No sabemos cuándo ni a qué vida normal regresaremos después.
Y los que somos náufragos del siglo XX intuimos que el futuro avanzó unas décadas de un solo golpe, y que para nosotros no queda nada familiar en él.
30 de marzo: De la normalidad
Nosotros, los venezolanos, hace tiempo nos acostumbramos a sentir la normalidad como algo perdido, no como la cotidianidad que estamos viviendo. Hasta que viene otro golpe y te das cuenta de que lo que acabas de perder también era una especie de normalidad. En esta casa tomada nos acostumbramos a vivir la normalidad como una pérdida constante.
3 de abril: De la resignación
Ya dejé de contar los días. No veo una salida «clara y limpia» de esto (tal como nunca la vi de este régimen), solo una larga y torcida transición en un mundo donde nuestras interacciones serán cada vez más virtuales y donde mostrarse sin mascarilla en público será tan escandaloso como pasear sin burka en Afganistán. Y me preparo, resignada, a la inevitable avalancha de literatura testimonial que se nos viene encima en la que solo se hablará de la peste, la cuarentena y del coronavirus.😕😕😕.
(vaya… y estoy participando en eso)
8 de abril De la cuarentena 1:
Tengo una lista de cosas pendientes y de las tareas que se puede hacer aprovechando el encierro. Mañana comienzo.
Y por qué no hoy? Porque puede ser mañana.
21 de abril: De la cuarentena 2:
Puedo lidiar muy bien con el encierro en casa. Lo que me aterra cada vez más (a parte el terror a contagiarme) es el momento en que la cuarentena termine. ¿A qué lugar hostil saldremos de nuestras casas? Nos llegan los ruidos de la destrucción que ocurre afuera: el petróleo cae, el dólar sube, las empresas tomadas, el país militarizado, sin gasolina y sálvese quién puede. ¿Qué tormentas tenebrosas se arremolinan al exterior de los muros de mi castillo?
27 de abril De la cuarentena 3:
Al principio los días se alargaban, pero muy pronto se volvieron una masa del tiempo sin forma. Ya no me angustia la cuarentena. Está comenzando a sentirse como un lugar seguro en el mundo, un huevo protegido por la frágil cáscara de las rutinas. Muchas cosas rezagadas por hacer, mucha oferta de entretenimiento. Me estoy acostumbrando a esa vida que no es mala para nada si te olvidas de que está suspendida en el tiempo y el peligro del contagio y dejas de preguntarte hacia dónde saldremos de este santuario casero. Una vida de sonidos amortiguados como detrás de un cristal. Y no me refiero al cristal de las ventanas sino a las pantallas: esas ventanas voraces que han devorado la realidad del mundo.
Se trastocan las distancias. No suena el teléfono de la gente que solía ver a menudo, como si de pronto no tuviéramos nada qué decirnos. Un revuelo, en cambio, de los contactos lejanos: personas de muchos estratos temporales de mi vida surgen en las redes o llaman por whatsapp —incluso los que siempre han estado lejos o los perdidos hace años— aparecen como peces dorados que mueven por un instante los labios ante la pared de la pecera, hola, cómo estás por allí, y desaparecen en el acuario, simplemente porque no provoca hablar de lo que hablan todos y tampoco se puede hablar de otra cosa. Peces dorados en sus peceras, ellos y yo. Un mundo de peceras con sus paredes – pantallas.