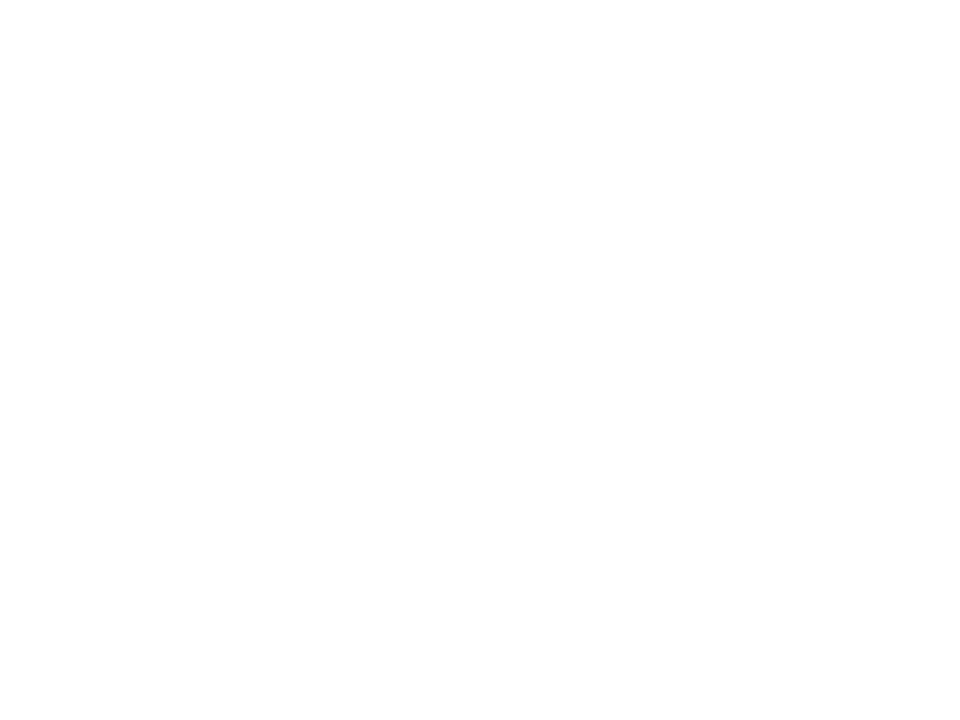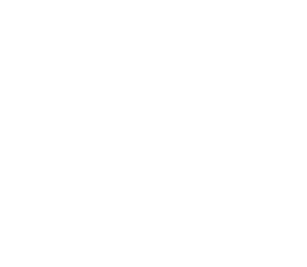19 de octubre de 2018
El cambur
Héctor Torres
Como un consumado cuentista, el tiempo gusta de los engaños. Cuando asoma cambios, solo ofrece amagos que alimentan un suspenso de puro truco, como para obligarnos a estar alertas al camino. Pero cuando creemos tener todo bajo control, cuando hemos agarrado al fin los patrones que rigen nuestros ciclos, basta un parpadeo, una ausencia, un quitar la vista del camino para que nos descubramos el otro canal, sin poder explicarnos cómo fuimos a parar ahí. Eso lo cuenta con enorme belleza este breve y profundo texto de Krina Ber, narradora venezolana nacida en Polonia, y sirve de introducción a su colección de cuentos denominado, precisamente, La hora perdida. Héctor Torres
Pocas cosas marcan el ritmo de la vida como los regresos a clases. Desde la perspectiva de los años, los míos parecen fundirse en uno solo, porque encarnan el tiempo circular de la infancia y la adolescencia; ese tiempo que era largo y generoso, henchido de futuro a la vez que circunscrito a la tranquilizadora repetición de los años escolares en el camino a la adultez. Los que destacan son aquellos regresos que implicaban un cambio –el traslado a otra escuela, ciudad o país–, signado por el temor y la excitación de lo nuevo. La más fuerte fue sin duda la entrada al cuarto grado, tras nuestra inmigración de Polonia a Israel, cuando me encontré, sin entender una sola palabra, en el pupitre de una escuelita rural, viendo horrorizada que se escribía al revés. Sin embargo, hasta ese impacto se disolvió muy pronto y casi no quedaron rastros de él en mis regresos a clases de los años siguientes.
Sólo uno me ha marcado para siempre. Ocurrió unos cinco o seis años después, en un primer día que se anunciaba sin cambios ni sobresaltos; tan normal precisamente que salí tarde, perdí el autobús y llegué al liceo atrasada. Las clases ya habían comenzado y no había nadie en la sala de los profesores. Dentro de un extraño silencio sólo se escuchaban voces detrás de las puertas y el sonido de mis pasos en los corredores vacíos que recorría sin poder ubicar el salón que me había tocado hasta que sonara la campana del recreo. No pasó nada, me dije, sólo perdí la primera hora y el excitado reencuentro que la había precedido. Sin embargo, ya se habían repartido los libros y las instrucciones y, aparentemente, también las amistades y las alianzas. El casi novio del año anterior no parecía reconocerme y mis mejores amigas estaban sentadas juntas, lejos del pupitre donde quedaba el único puesto libre al lado del nerd más despreciado de la clase. Y más: era como si en mi ausencia se hubieran forjado los juegos de fuerza que presagiaban ya la futura sociedad de adultos y se hubieran entregado las claves, contraseñas y códigos para saber jugarlos. Fuera lo que fuese que me hubiera perdido en esa hora, nunca pude recuperarlo. Aunque en los días siguientes todo parecía volver a la normalidad, había comprendido que mi condición de inmigrante no se debía a la inmigración, hacía tiempo olvidada, sino a algo intrínseco que no tenía remedio.
Tarde por la noche abrí un cuaderno nuevo como un consuelo y comencé a escribir sobre eso. En polaco –mi idioma de antes– para que nadie pudiera leerlo.