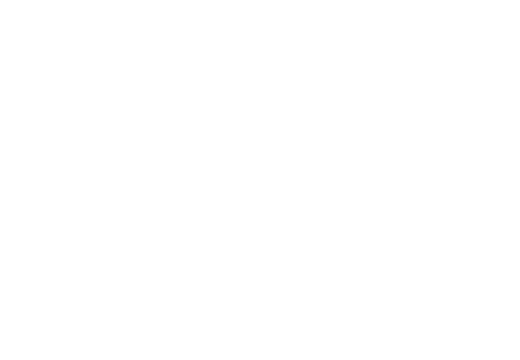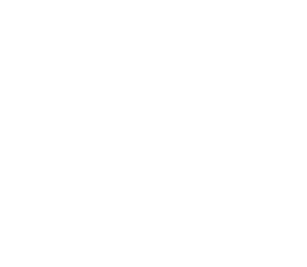03 de Julio de 2010
El Nacional – Papel Literario
Miguel Gomes
En un ensayo de 1881 sobre Baudelaire, Paul Bourget describía una sociedad en decadencia recurriendo a imágenes cuyos referentes comunes eran el fragmento y la descomposición.
Una nación, aseveraba, es un organismo en el cual se confederan organismos menores que, a su vez, están constituidos por células confederadas –estas últimas, ciudadanos. Para que funcione el organismo mayor los elementos subordinados deben invertir sus energías en bien de la totalidad; si ello no ocurre, sobrevienen la anarquía o la decadencia. «La misma ley», señalaba Bourget, «gobierna a ese otro organismo, el lenguaje. El estilo de la decadencia se caracteriza porque la unidad del libro se descompone en páginas independientes, y éstas en oraciones, y éstas en palabras» (Essais de psychologie contemporaine, Paris: Plon, 1920, vol. 2, p.20). Aunque suene en principio pesimista, Bourget no ignoraba los tesoros psicológicos o estéticos que situaciones tan sombrías son capaces de albergar: así fuese gracias al malestar o la tristeza, la «decadencia» consiguió promover la refinada imaginación y la sensualidad irresistible de la obra baudelairiana y, luego, de la compleja red cultural del fin de siècle.
Un vistazo a lo publicado en Venezuela a fines del siglo XX y en la primera década del XXI permite percibir curiosos paralelismos, sólo que provocados por la desintegración de los modos de vida democráticos que conoció el país entre 1958 y 1992. Si en la poesía se pierde la «higiene solar» que pregonaron los neovanguardismos de los ochenta para dar paso a densas exploraciones ctónicas exentas de ingenuidad con respecto a lo moderno –piénsese en la producción de poetas rigurosas como Blanca Strepponi, María Antonieta Flores o Yolanda Pantin desde 1991 hasta hoy–, en la narrativa el reencuentro con el «sol negro» portador de melancolías que complementan la experiencia límite de la «abyección» –según Julia Kristeva define ambas nociones– ha suscitado empresas determinantes como la de Nocturama de Ana Teresa Torres, que sintetiza con elocuencia de pesadilla cómo se plasman en la psique objetiva el derrumbe material y el caos moral del país.
Pero la obra de Torres es solo una certera condensación de motivos que persisten en títulos abundantes y meritorios, entre los que destacan La enfermedad de Alberto Barrera Tyszka, Latidos de Caracas de Gisela Kozak, Puntos de sutura de Óscar Marcano, Bajo tierra de Gustavo Valle, La virgen del baño turco de Sonia Chocrón, Indio desnudo de Antonio López Ortega, Los invencibles de Rodrigo Blanco, El amor en tres platos de Héctor Torres, Cuando bajaron las aguas de Gabriel Payares, Cállate poco a poco de Enza García y La senda de los diálogos perdidos de Mario Morenza.
La disolución, la decadencia o las patologías colectivas retratadas en esos libros reaparecen en los de una de las autoras más originales que haya surgido en el país durante los últimos decenios, Krina Ber.
Su originalidad radica no sólo en la manera muy auténtica como su escritura encarna los avatares de la mundialización –aspecto recalcado, con toda razón, por sus críticos–, sino por aportaciones aún más concretas a la tradición nacional en la que ha decidido insertarse y que acabo de describir.
Cuentos con agujeros (2004), en efecto, ya había llamado la atención por la intensidad de su elocución y la sutil representación de las estructuras afectivas de sus personajes, que tanto los acercaba a las carencias inmediatas de los lectores venezolanos actuales, para nada indiferentes a una existencia que muestra sus resquicios o grietas. Su segundo volumen de relatos, Para no perder el hilo (Caracas: Random House Mondadori, 2009), confirma ahora la importancia de su labor por la forma en que reprocesa y transforma la oscuridad, la sordidez o la postración imperantes en el imaginario nacional.
La nueva colección pertenece, sin duda, a la corriente que ha venido ocupándose con apremio del radical deterioro del país, aunque le agrega, por decirlo de alguna manera, un contradiscurso no menos urgente.
El agobio de una realidad que se desmorona o arroja su miseria insultante sobre nuestra sensibilidad se manifiesta desde el primer cuento, «Los inmigrantes», donde el contraste entre un pasado sofisticado –con historias pasionales en una Europa del jet set– y un presente patético –coronado por techos de zinc que se recalientan bajo la inclemencia del trópico mientras sus
habitantes consumen abyectas arepas de las que no chorrea sino mayonesa– nos coloca en un espacio fantasmal en el cual se borran tiempos e identidades y los personajes «pierden el hilo» de sus pensamientos o sienten el acoso de un sol que todo lo «fragmenta» (p.13). En otras ocasiones, la visión temible de la descomposición se instala en pasajes a cuya fuerza poco podría añadirse: «Camino por la avenida Casanova, sorteando baches[.] Entre cubos de basura y bolsas negras medio abiertas duermen en pleno día tres vagabundos exponiendo al sol sus pies y sus caras de hollín[.] El sol resplandece en el charco negro de la cuneta y se estanca en el fango resbaloso de desperdicios» (p.79).
Para completar el desagrado visceral y la náusea, en otras historias la ciudad adquiere rasgos antropomórficos que inversamente responden a la deshumanización de quienes la pueblan: Caracas se vuelve «profunda de azul oscuro justo cuando la boca del Metro vomita una nueva manada de pasajeros que se desparraman por la acera» (p.90).
La locura es el estado final de los seres que deambulan por el opresivo laberinto de lo cotidiano, y ello se evidencia en un relato cargado como pocos de pathos, «Experta en extravíos», donde la enajenación, el crimen y la condición de víctima se confunden en la protagonista.
No obstante, como bien lo sugiere el título, Para no perder el hilo hace más que reiterar la imagen de la desorientación.
Sin renegar de la necesaria cuota de instinto trágico que ha de tener una escritora realista, Ber no excluye de su cosmovisión un aliento de renovada esperanza. Sospecho que nada mejor captura ese oculto núcleo de su poética que los oxímoros de algunas páginas donde se revela con onirismo el lado luminoso y numinoso de las tinieblas venezolanas; el impulso recuerda la mirada primigenia con que el aduanero Rousseau produjo estampas como la de La encantadora de serpientes, recién salidas de los abismos del inconsciente: «Debería estar contenta, tengotodosmis- dientes-en-boca, tengo un perro y las damas que florecen en mi balcón y las calles de fango soleado con sus baches y milagros y colchones y la ronca melodía del flautista en el círculo de gatos que todo lo une en el sublime pegoste que llamamos vida y llamamos ciudad y llamamos hoy» (p.80). El fango no está reñido con la luz; tampoco el «pegoste» de lo real se niega al tipo de transformación casi alquímica que hace de él una materia preciosa. La literatura, el arte, parecen decirnos algunas voces de este libro, tienen el poder de insuflar lo divino en lo que, por igual, admite la vileza o el asco. En ese orden de ideas hay una estimulante tendencia religiosa en la prosa de Ber: no se olvide que la etimología de religio, según Lactancio, insinúa el deseo de `re-ligar’, de vincular los fragmentos en que la vida meramente física acaba convirtiéndonos. Creación llena de alma que se enfrenta a la destrucción: «Luego pasó todo, y pasaron los años[.] Perdí la cuenta, cuántos, perdí el hilo que los ligaba en un conjunto significante. A veces, el hilo reaparece donde menos lo esperamos. Es un misterio» (p.71). De esos misterios están hechas las «sincronías» que Luz Marina Rivas distingue en Para no perder el hilo («Entretejiendo vidas y ficciones», palabras de presentación).
Lo disperso se cohesiona para sacarnos del laberinto: el hilo de Ariadna de Ber evoca una pasión constructiva. La peculiar estructura de esta colección lo corrobora, concertando con textos genéricamente disímiles una sintaxis armoniosa: «Los dibujos de Lisboa» es, por su paciente y minuciosa penetración en la psique de la narradora y en la de quienes comparten su pequeño mundo, una nouvelle, y, entre ésta y los cuentos propiamente dichos, hallaremos secciones de un diario ficticio –a veces tentado por el poema en prosa– que establece un marco unitario y, con él, un sujeto básico del que emergen las piezas independientes. Incorporados cuentos, novela breve, meditaciones líricas en un relato mayor, de «mirada consistente» (como apunta Carlos Pacheco, Persistencia y vigor del cuento venezolano en el nuevo milenio, Caracas: Academia Venezolana de la Lengua, 2009, p.48); consustanciados con la «vida» que se rearma entre los escombros de sentido que cada narración autónoma supone, Para no perder el hilo diseña un viaje en búsqueda de la totalidad a la larga propicio a iniciaciones como la que Robi, en «El quiosco de Nila», sueña: un descenso en las entrañas de una Caracas espantosa que, sin embargo, promete curar nuestra adolescencia, el sufrimiento al que el destino parece habernos condenado. Ese descensus adinferos precede a desplazamientos contrarios, tal como la disgregación decadente prepara el tejido, las ricas tramas con que Krina Ber hilvana sus fábulas. La de algún modo ataráxica heroína de «Pequeños encargos» resume el tesón admirable de ese proyecto, deseosa de crear en medio del magma informe de su ciudad: «Buscar, siempre buscar[.] Ahora mismo debería estar haciendo otras cosas[,] terminar algún texto de los muchos que también se me escapan y giran en el vacío chocando contra las realidades inasibles, porque al final, señores, las únicas asibles son una miseria, pura miseria de fragmentos» (p.57). El personaje que nos habla persigue, de ferretería en ferretería, un tornillo mientras intenta no «descascararse» por el «roce con el gentío» (p.52). Con tales herramientas sobrevive el oficio del escritor, cuya misión es preservar la fe en sí mismo y en quienes lo rodean, una y otra vez renovándola con modalidades, así sean discretas, de comunión.
ENLACE EXTERNO