Señales, Krina Ber.
Del libro Cuentos con Agujeros (Monte Ávila Editores, 2005)
Mi amigo Juan Emilio compró con mucho esfuerzo y escandalosos intereses hipotecarios, el apartamento 22B en el piso 22 del conjunto residencial más alto de la ciudad. En su decisión pesó no poco el hecho que las ventanas se orientan hacia el sur, donde en el mar de viviendas marginales que tapizan las colinas se alzan algunos edificios de diez y hasta quince pisos, con fachadas ennegrecidas y desconchadas por los años. Su madre vivía en el más cercano de ellos, en el último nivel debajo de la azotea donde en algunas tardes, cuando la lluvia limpiaba el hollín del aire Juan Emilio habría podido verla lavando la ropa en su balconcito si tuviera un telescopio o un par de gemelos de primera. Lástima que no poseía tales cosas, pues tampoco podía llamarla por teléfono: desde que se mudó aún espera que le instalen una línea y su celular está sin saldo, pero qué importa eso si ella por su parte desconfía de tan sofisticados artefactos; total, tiempo hace que no encuentran tanto que decirse como para justificar el gasto. No obstante, para que él no se preocupara, cada noche a las ocho en punto la madre de Juan Emilio tenía la costumbre de apagar y prender la luz en su cocina, tres veces seguidas, para confirmarle al hijo que se encontraba bien. En lo regular, era suficiente. Por eso él había comprado ese apartamento aunque los que miran hacia la montaña del norte fuesen mucho más apreciados.
Con el tiempo y la escasez de la gasolina las colas en las calles alrededor del conjunto residencial se hicieron tan densas que los conductores se vieron forzados prescindir de sus vehículos abandonándolos a su suerte. Las carcasas inútiles de carros y camionetas han sido inmediatamente ocupadas por buhoneros deseosos de proteger sus mercancías de la lluvia y el sol. Algunos persistieron en su comercio informal, otros aprovecharon el espacio techado, vidrios, chapas, asientos y otros materiales disponibles para instalarse con sus familias de un modo permanente. Incluso gozaron por un tiempo de emisoras radiales hasta que se descargaran las baterías: último toque de lujo en la ciudad donde por esas fechas comenzó a escasear la corriente eléctrica. Hace tiempo ya que los vecinos del conjunto estaban acostumbrados al racionamiento del agua a razón de veinte minutos dos veces al día, pero el de la electricidad los agarró desprevenidos, especialmente a los que no se habían provisto a tiempo de queroseno, fibra óptica, papel higiénico, artefactos inalámbricos y equipos de supervivencia. En las torres el uso de los ascensores ha sido restringido y regulado rigurosamente por medio de “tickets” que los Funcionarios del Condominio entregaban semanalmente a los habitantes. Como Juan Emilio estaba desempleado no necesitaba realmente salir y traspasó los suyos a la mujer que aún tenía trabajo y, de paso, traía las compras. Se dedicaba a hacer las colas necesarias y pasaba el resto del día acodado en su balcón, escrutando el horizonte de bloques de arcilla y ropa tendida, preocupado por su madre que había dejado de comunicarse, aunque se notaba que la escasez de la corriente estaba afectando también a las colinas del sur y cabía suponer que fuese ésta la causa de la interrupción en su rutina diaria de señales.
Efectivamente, así fue. Agazapada en su cocina oscura la vieja se mortificaba por su lado, intuyendo la preocupación del hijo. Se retorcía los dedos, ayunaba y rezaba. La quinta noche del racionamiento eléctrico, a través de las brumas de todos los años de la vida se le apareció su propio abuelo, hombre de la selva y del monte, y le mostró el camino que debía seguir. La mujer preparó una palangana llena de ascuas y salió afuera; por suerte su minúsculo balcón era el más alto de todos, no techado por ninguno. Allí, pese a su edad y artritis, se agachó y con unos gestos expertos que venían desde más lejos que lo que su memoria alcanzara, comenzó a agitar una gruesa cobija encima de la palangana.
Del otro lado de la distancia aérea que separaba sus viviendas Juan Emilio contemplaba las pequeñas nubes compactas que se desprendían a intervalos regulares del balconcito de su madre y se elevaban verticalmente en el cielo de la metrópolis hasta diluirse en el tono gris de la contaminación general. Sonrió con alivio no exento de cierto orgullo filial y palmeó la espalda de su mujer.
—Mira eso, Amelia. Mi vieja nos está enviando señales de humo.
La madre de Juan Emilio, preocupada tan sólo con avisar al hijo ignoraba la naturaleza del mensaje que estaba enviando. Pero algunos de los moradores en las carrocerías desmontadas reconocieron en el latido de sus venas el antiguo llamado a la guerra. Se despojaron de sus bluyines, recogieron palos, pistolas y varas metálicas, arrancaron las plumas a sus gallinas para adornarse con ellas, recogieron palos y varas metálicas y con el hollín de los cauchos se pintaron las caras.
Y la ciudad se llenó de señales de humo y de sonido de tambores.


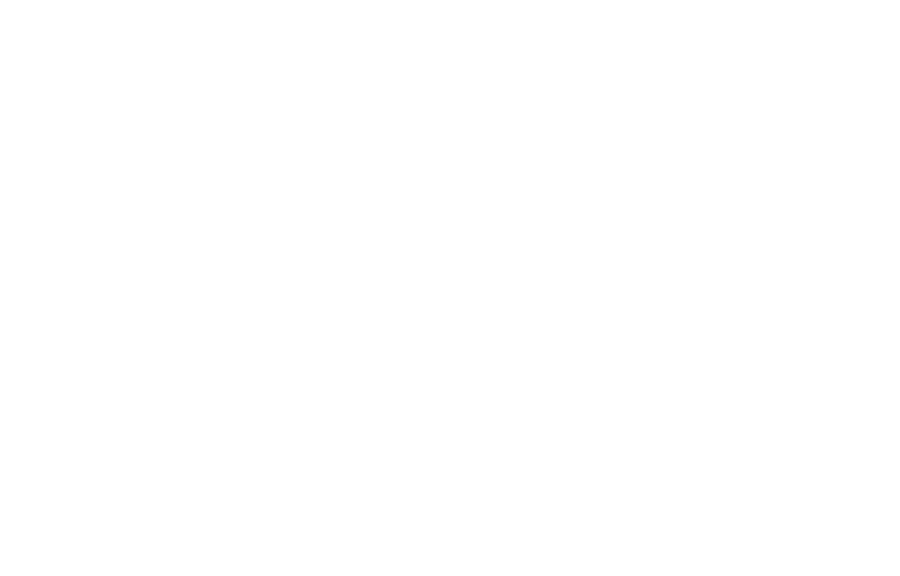
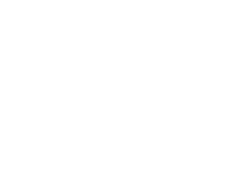



Qué cuento tan bueno! Krina supo cosechar las miserias de nuestra realidad, en el fértil campo de la literatura. Leyéndola a través de sus letras, nos hace vernos en la dimensión donde nos sumergió la crisis humanitaria