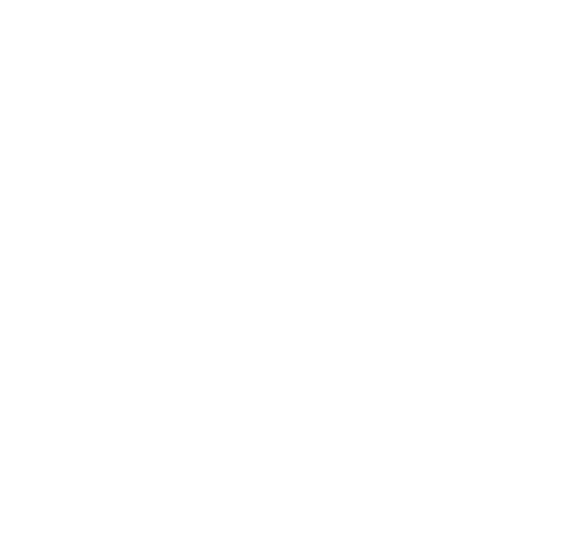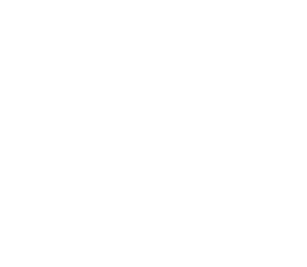Algún día me propongo escribir en serio sobre ese tema: creo que casi todo ocurre en la ficción con antelación a la realidad.
Por ahora solo quiero señalar que no hace falta recurrir a los grandes clásicos, como Julio Verne, Kafka o Orwell que parecen visiones del futuro, cargadas de la grandeza de la especie humana o del horror de sus abismos posibles. Ese tipo de «anticipación» del futuro es algo cotidiano, puede aparecer prácticamente en cualquier texto, en cualquier pedacito de ficción en el insondable océano de todo lo que hemos leído, asimilado y olvidado a lo largo de los años.
La suerte de Ocean Bay llegó a ser noticia porque, entre tantos caballos, vacas y perros descuartizados en el territorio venezolano, esta vez le tocó a un príncipe de los caballos, un pura sangre y ganador de carreras. Me dolió, y en mi memoria surgió de pronto un relato de mi amigo Heberto Gamero que me había causado el mismo dolor cuando lo leimos hace unos cinco o seis años en una de nuestras tertulias. Pregunté si lo tenía y, debido a esas casualidades que siempre ocurren, acaba de salir publicado en su más reciente libro: “Tras la puerta de abril”.
Sé lo que hay detrás de esa puerta: cuentos cortos y sorprendentes que descolocan la realidad y rozan lo fantástico. Este no: es tristemente real. Pero cuadra muy bien en el conjunto:
PUERTA 48 (AZABACHE)
por: Heberto Gamero Contín.
Cuando comenzaron a desaparecer las vacas y los caballos en la hacienda nunca imaginé la verdadera razón. Papá se quejaba de que todos los días le faltaban vacas, hasta que un día no quedó ninguna. Lo mismo comenzó a pasar con los caballos. ¡Ladrones!, gritaba cada vez que hacía las cuentas y le faltaba algún animal. Y yo imaginaba a esos ladrones vendiendo las vacas y los caballos y sacando una buena ganancia para sus bolsillos. Nunca pensé que hubiera otra razón. Qué equivocado estaba.
Tuve miedo entonces de que me robaran mi caballo: Azabache. Papá me lo regaló al nacer, cuando todos creían que moriría y yo me quedé con él siete días seguidos hasta que reaccionó y entre mis brazos se pudo levantar. Yo era como su madre. Ella no resistió el parto. Le puse ese nombre no porque era negro ni porque nació en esta tierra llena de petróleo, sino porque nació de noche y de noche se levantó por primera vez. Su color verdadero era como el de la madera pulida, brillante y uniforme, y una estrella muy blanca relucía en su frente. Era bonito mi caballo, gordo y saludable.
Las primeras semanas dormía con él, en el establo, en un catre que improvisé con paja y una vieja cobija. Él me olisqueaba antes de acostarse y yo le pasaba la mano por la crin antes de que se quedara dormido. Al día siguiente me levantaba muy temprano, le daba un abrazo y lo sacaba a caminar. Luego lo alimentaba y él me miraba con esos ojos agradecidos que nunca olvidaré. Cuando me iba a la escuela me despedía con relinchos y coces, y yo apenas salía de clases iba corriendo al establo a ver cómo estaba, lo sacaba de nuevo a caminar y le contaba las cosas del día mientras lo cepillaba y hacía relucir su blanca estrella.
Nos hicimos inseparables, Azabache y yo. Cuando ya era suficientemente grande yo mismo lo ensillé y lo monté. Lejos de lo que todos decían ―que barrería el suelo conmigo―, él no puso ninguna resistencia, por el contrario parecía feliz de que por fin lo hubiese montado. Galopó a sus anchas aquella primera vez, y yo sobre él me sentía como parte de las plumas de un pájaro gigante. Teníamos grandes planes. Podría convertirse en un caballo de carreras y ser el más veloz del mundo. O en un elegante caballo de paso que caminara hacia atrás y hacia los lados… A veces parecía responderme cuando yo le decía todas esas cosas y movía su cabeza una y otra vez en un repetido “sí” que me llenaba de ilusión.
No permitiría que robaran mi caballo, así que volví a pasar las noches con él. Pero un día, al llegar de la escuela, corriendo y gritando su nombre, me extrañó no ver su cabeza asomada a la ventana del establo. Siempre me esperaba con sus alegres relinchos y repetidos movimientos de cabeza. Ya no pude seguir gritando. La voz atorada en la garganta, un apremio en el pecho, el presentimiento de que algo terrible había pasado. Me acerqué y ahí estaban sus patas. Solo sus patas. Y su estrella blanca manchada de sangre en medio de los ojos abiertos. Me puse a llorar. No entendí nada. ¿Por qué no se lo habían robado como a todos los demás? Al menos así me hubiera quedado con la ilusión de que todavía vivía… de que, tal vez, algún día podría recuperarlo.
Días después fui al pueblo. En las afueras, los martillos seguían chupando petróleo como insaciables vampiros. El ambiente era muy feo en nuestro pueblo. La gente no saludaba ni reía como antes. Y lo que más me impresionó fue lo flacos que estaban todos, los ojos huecos y los pómulos salidos, como zombis. Pude ver las largas colas para comprar comida en mercados, abastos y panaderías. Y es poco lo que se consigue, me dijo un anciano que se cubría la cabeza con un pedazo de cartón, a veces esperamos hasta doce horas y terminamos con las manos vacías. En las carnicerías es peor, agregó el hombre, pasan más tiempo cerradas que abiertas al público. Por suerte de vez en cuando se consigue algo por ahí.
Entendí entonces el verdadero destino de mi querido Azabache.