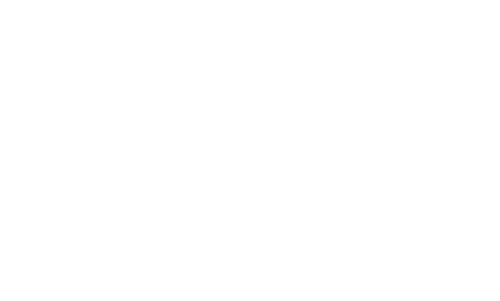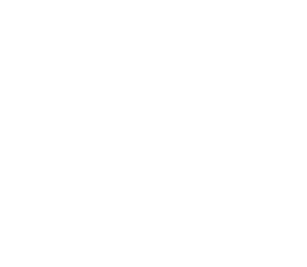El Accidente, Krina Ber.
Del libro Cuentos con Agujeros (Monte Ávila Editores, 2005)
Las dos puertas se separan con un bufido y mi camilla penetra en el ascensor, aplastando contra el fondo de la cabina a una vieja en pijama suspendida de su bolsa de suero. Mamá ¿qué le van a hacer al señor? Cállate, ¡eso no se pregunta! Me van a cortar en pedacitos, bromeo para darme ánimos a mí mismo. Aunque ningún sonido sale de mis labios, el mocoso debe haberme oído, porque rompe a llorar y se refugia en los rollos de grasa de su progenitora. Asustado, el chiquillo. Y yo, pues… La verdad, niño, es que no tengo la puta idea de qué me van a hacer. Ni siquiera sé donde estoy.
Doblamos ahora a la izquierda. Otro corredor. Lámparas fluorescentes con bombillos gastados esparcen luz mortecina entre rociadores oxidados y rejillas de aire acondicionado aureoladas de sucio, de vez en cuando alguna lámina faltante en la cuadrícula amarillenta del plafón descubre tripas enmarañadas de cables eléctricos, tuberías y mangueras flexibles; lo veo todo con una espeluznante nitidez. No debería saber nada, no debería pensar, por eso me inyectaron algo y el dolor se fue, gracias a Dios, entonces, ¿por qué no estoy dormido como todos suponen?
Dios mío, ¿dónde he venido a parar?
Por fin el negro se da cuenta. Está consciente, dice. No puede ser, contesta el otro. Míralo, insiste el primero, creo que está consciente. Oiga, señor, todo está bien, ¡aguante un poquito más! Ya estamos cerca. El blanco de sus grandes dientes refulge entre los labios gruesos mientras habla y me toca la frente. Maldición, ¿acaso el haberme recogido en la carretera justifica tanta confianza? No me gusta el racismo, de todos modos ya nadie habla de mi abuelo ni del Klan, no es políticamente correcto… Pero tampoco me gusta que cualquier patán negro me ponga las manos encima.
No puede estar consciente, repite el otro, no obstante el primero me sigue hablando, por si las moscas. Va a estar bien, ¿oyó, señor?
Miente. Los oí antes, en la ambulancia. Múltiples fracturas, hemorragia interna, todo descoñetado, el pobre diablo… ¿cómo es que se llama? Pásame su cartera para completar el reporte. Me enfurecí. ¿Cómo es posible que esos ignorantes no me reconocieron? El honorable James Althuser, concejal y candidato al congreso, sobrino del gobernador, ese soy yo, mi foto está en todas partes… James Edward Althuser Tercero, ¿oyeron, imbéciles? ¿Qué se creen, afro-americanos, ciudadanos de color?… y ¿qué color si son todos negros?… ¿no leen ni el periódico? ¡Que me respeten aun con mis huesos rotos y vísceras destrozadas!
Grito que avisen a mi familia. Y nadie me oye. Pobre diablo, se llame como se llame… No encuentro sus papeles, sigue el paramédico negro, convencido de que estoy inconsciente. Apostaría a qué yo si sé como te llamas tú, pienso. Williams como todos ellos. Willy Williams… ¡Eh, Williams! A ver ¿si estoy en lo cierto? No hay negro por aquí que no se apellide Williams… a veces Johns, si tiene algo de suerte.
Otros pares de puertas se abren bajo el impacto de la camilla y el plafón desvencijado cambia a uno liso, blanco y esterilizado por una estridente luz de neón, gélida como el aire en este sitio. No sé cómo me acomodan debajo de una lámpara implacable y seis focos cegadores se clavan directo en mis ojos. Oh Dios, ¡qué frío hace! Nadie me oye, mi lengua está pegada a la garganta. Debe ser la inyección que me dieron, o algo peor. Varias figuras con máscaras verdes, batas y gorras verdes, se afanan alrededor de mí, preparan instrumentos, enchufan aparatos. El anestesista palpa mi brazo, buscando la vena. Se inclina sobre mí y también es negro, no puede ser, pero, ¿qué hospital es este?
Un pinchazo, y su cara se desdibuja en el frío resplandor de los seis focos de neón, luego, para mi alivio, esos también se alejan, se transforman en simples rectángulos de brillo mortecino y se desvanecen en la oscuridad. Qué pena que esa bendición no dura nada. En un dos por tres encienden otra lámpara, mucho más amigable, que cuelga redonda y cálida del plafón pintado azul cielo. El anestesista me sigue observando, pero ¿por qué se quitó la máscara? Será porque su cara está ahora detrás de un vidrio… tal vez ni siquiera es su cara, de hecho no es una cara: son dos, luego tres, cuatro caras, y todas sonrientes. Debes estar alucinando, James. Aquí está la gorda del ascensor y un viejo, pelo blanco y diente de oro, otro sujeto luce una horrenda camisa a flores y, por este lado de la ventana, veo a una mujer con lentes y bata verde. ¿De dónde salieron tantos negros malnacidos? Y todos me sonríen, hablan de algo animosamente y baten las palmas con visible alegría. Pero, ¿cuál es la fiesta, acaso no necesito más la cirugía? O ¿ya pasó todo? ¿Tan rápido? ¡Imposible! Ni siquiera tienen una anestesia decente ya que no me he dormido ni por un instante.
La tenue musiquita que impregna el aire me causa un indecible malestar, pero nada puedo hacer, todavía no recuperé el habla, no siento a mi cuerpo y no logro mover ni un dedo… ¿Qué carajo me hicieron? Oh Dios, tuve un horrible accidente, me operaron, sobreviví y ahora quiero descansar! Si estoy mudo y paralizado, se supone que tampoco debería saber, ni ver, ni recordar… Tantos imbéciles se deleitan en mirarme y a nadie se ocurre avisar a mi familia. Familia Althuser, me llamo James Althuser… En un esfuerzo sobrehumano trato en vano de estirar los brazos para llamar la atención y un extraño objeto pasa volando frente a mis ojos. No lo veo bien, atraviesa velozmente mi campo de visión, desaparece y vuelve otra vez. Un pájaro, un avión de juguete. No. Se parece a una galleta o una mano minúscula. Quiero agarrarla y, fíjate, aparece otra.
Oh Dios, sé que no debo saber ni recordar, y sin embargo lo registro todo con una espeluznante nitidez, mientras mi corazón se encoge con un mal presentimiento. El plafón como cielo azul, la musiquita dulzona en el aire, esas manitas de chocolate que vuelan tan cerca. No las puedo agarrar, vuelan solas, y algo está amarrado a una de ellas, como un brazalete. El brazalete lleva una etiqueta. Una etiqueta que dice… Pero ¡para de moverte, carajo!… Que dice, dice… no puedo leerlo bien. ¡Párate! bramo como un condenado. Y no se oye nada, tan solo me llegan unos estridentes chillidos de algún lactante. ¡Qué fastidio, el carajito!
La manita se inmoviliza un instante y así puedo leer parte de la etiqueta.
Oh, Dios. Dice: “…Williams”.
De súbito, comprendo, y el horror de la certidumbre me hiela la sangre en las venas. Trato de rechazarla con todas las fuerzas mentales que me quedan: yo no creo en esas güevonadas. Eso no me puede estar pasando a mí. No a MÍ. No. ¡NO! ¡Eso no! No obstante, la razón es impotente frente a la inminencia de la pesadilla: cada célula de mi cuerpo sabe que esas manitas de bebé son mías, y los chillidos también. Conque Williams, ah?… Mierda. Un carajito y encima, ¡negro! ¿Qué podría ser peor que esto?
Aterrado, grito y grito, a todo pulmón.
La mujer con la bata verde se inclina amorosamente sobre mí y la oigo decir:
—Esta princesita debe tener gases.
Me alza en sus brazos y me masajea suavemente la barriguita.